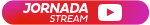El techo de cristal es una barrera invisible en la carrera laboral de las mujeres, un concepto usado por académicas para referir al trabajo femenino cuando, hacia mediados de 1980, se preguntaban por la subrepresentación de las mujeres en los puestos más altos de las jerarquías ocupacionales. La dedicación horaria de los puestos más altos está diseñada en un universo de trabajo masculino, en franjas en que las mujeres, con frecuencia, también desempeñan roles domésticos como madres, esposas y amas de casa. La naturalización de esta desigualdad dificulta implementar acciones positivas para alentar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Veamos de qué se trata.
Las acciones positivas
La Ley 24.012 de 1991 modifica el Código Electoral Nacional, estableciendo que las listas deberán tener candidatos/as del sexo minoritario en un mínimo del 30 por ciento de los cargos y en proporciones con posibilidad de resultar electos. Es decir: un piso, no un techo. No es casual que se la conozca como de “cupo femenino”, ya que la historia no registra situaciones en que una mayoría de mujeres haya tenido que hacer espacio en sus listas para incorporar varones. Para ilustrar, cuando fue reglamentada casi diez años después, había solo dos Senadoras.
Nuestra Constitución Nacional dice en su artículo 37 que “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”, agregando que corresponde al Congreso “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato”.
Aunque para muchxs la Ley de Cupo es una versión forzada o paternalista de participación femenina, su espíritu intenta contrarrestar las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso a los cargos: desde la llamada “triple jornada” que interroga cómo conciliar los tiempos de la militancia partidaria y/o social con el trabajo remunerado y las tareas domésticas; hasta las prácticas y mecanismos arraigados en los que prevalecen modos impetuosos de intervención. Dicho brevemente, las reuniones políticas suelen realizarse en horarios en que las mujeres son confinadas a las tareas domésticas de cuidado (dar la cena a lxs chicxs, bañarlxs, acostarlxs). Allí donde se logra acceder a esos espacios, ocurre que cuando un varón grita enardecido es muestra de su convicción política, mientras que en una voz femenina esa misma intervención es leída como “histeria”. Finalmente, es un secreto a voces que los cierres de listas y acuerdos políticos suceden muchas veces en reuniones reservadas a varones como el Consejo de localidad, el café, el club, el Comité o la Unidad Básica.
Las “tareas del hogar”
Retomando declaraciones del ministro sobre los cambios en las tareas del hogar y las responsabilidades frente a hijos e hijas, recordamos la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de jerarquía Constitucional en Argentina.
La CEDAW -Art. 5-, recuerda que los Estados tomarán las medidas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; y garantizar que la educación familiar incluya … el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos...”.
Desnaturalizar los roles de género y compartir responsabilidades respecto de la gestión familiar son tareas básicas para transformar esos patrones culturales que reservan a los varones la voz en el espacio público y relegan a las mujeres al espacio privado y doméstico de la reproducción.
El mapa del poder Judicial
Según datos del Mapa de Género del Poder Judicial en Chubut, desarrollado en 2013 por la flamante Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia, la población judicial está compuesta en un 60% por mujeres. Sin embargo, considerando las funciones de las y los empleados, se observa que en el STJ hay una visible disminución de la participación de las mujeres en los rangos más altos. El 60% del personal de servicio y administrativo está compuesto por mujeres, entre las funcionarias/os hay un 63% de mujeres, mientras que en los cargos de juezas/ces la representación femenina disminuye a un 39%, para llegar al cargo de camarista donde sólo hay un 34%.
En el Ministerio Público Fiscal los porcentajes generales mantienen un comportamiento similar. En el personal de servicio las mujeres alcanzan el 71%, en los cargos administrativos y de funcionarias un 55%, hasta llegar a procuradores y fiscales donde los valores son de un 55% en favor de los varones. Siguiendo la línea del Dr. Donnet, podemos pensar que naturalmente los varones escalan posiciones mientras las mujeres se dedican a la reproducción de la vida cotidiana.
Estos aportes son solo el puntapié de un debate que nos debemos en múltiples áreas de la vida pública y política. Sin embargo, inquieta que miradas sesgadas de este tipo influyan en las decisiones de la máxima autoridad provincial en la materia, convencidas de que no se trata de meras opiniones sino que afecta el acceso a la justicia de las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos. Ojalá la Oficina de la Mujer pueda poner en práctica capacitaciones e instancias de sensibilización tendientes a desmontar estos prejuicios, y que el Poder Judicial pueda establecer alianzas con instancias formativas y territoriales que ayuden a democratizar el acceso a la justicia.
El techo de cristal es una barrera invisible en la carrera laboral de las mujeres, un concepto usado por académicas para referir al trabajo femenino cuando, hacia mediados de 1980, se preguntaban por la subrepresentación de las mujeres en los puestos más altos de las jerarquías ocupacionales. La dedicación horaria de los puestos más altos está diseñada en un universo de trabajo masculino, en franjas en que las mujeres, con frecuencia, también desempeñan roles domésticos como madres, esposas y amas de casa. La naturalización de esta desigualdad dificulta implementar acciones positivas para alentar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Veamos de qué se trata.
Las acciones positivas
La Ley 24.012 de 1991 modifica el Código Electoral Nacional, estableciendo que las listas deberán tener candidatos/as del sexo minoritario en un mínimo del 30 por ciento de los cargos y en proporciones con posibilidad de resultar electos. Es decir: un piso, no un techo. No es casual que se la conozca como de “cupo femenino”, ya que la historia no registra situaciones en que una mayoría de mujeres haya tenido que hacer espacio en sus listas para incorporar varones. Para ilustrar, cuando fue reglamentada casi diez años después, había solo dos Senadoras.
Nuestra Constitución Nacional dice en su artículo 37 que “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”, agregando que corresponde al Congreso “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato”.
Aunque para muchxs la Ley de Cupo es una versión forzada o paternalista de participación femenina, su espíritu intenta contrarrestar las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso a los cargos: desde la llamada “triple jornada” que interroga cómo conciliar los tiempos de la militancia partidaria y/o social con el trabajo remunerado y las tareas domésticas; hasta las prácticas y mecanismos arraigados en los que prevalecen modos impetuosos de intervención. Dicho brevemente, las reuniones políticas suelen realizarse en horarios en que las mujeres son confinadas a las tareas domésticas de cuidado (dar la cena a lxs chicxs, bañarlxs, acostarlxs). Allí donde se logra acceder a esos espacios, ocurre que cuando un varón grita enardecido es muestra de su convicción política, mientras que en una voz femenina esa misma intervención es leída como “histeria”. Finalmente, es un secreto a voces que los cierres de listas y acuerdos políticos suceden muchas veces en reuniones reservadas a varones como el Consejo de localidad, el café, el club, el Comité o la Unidad Básica.
Las “tareas del hogar”
Retomando declaraciones del ministro sobre los cambios en las tareas del hogar y las responsabilidades frente a hijos e hijas, recordamos la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de jerarquía Constitucional en Argentina.
La CEDAW -Art. 5-, recuerda que los Estados tomarán las medidas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; y garantizar que la educación familiar incluya … el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos...”.
Desnaturalizar los roles de género y compartir responsabilidades respecto de la gestión familiar son tareas básicas para transformar esos patrones culturales que reservan a los varones la voz en el espacio público y relegan a las mujeres al espacio privado y doméstico de la reproducción.
El mapa del poder Judicial
Según datos del Mapa de Género del Poder Judicial en Chubut, desarrollado en 2013 por la flamante Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia, la población judicial está compuesta en un 60% por mujeres. Sin embargo, considerando las funciones de las y los empleados, se observa que en el STJ hay una visible disminución de la participación de las mujeres en los rangos más altos. El 60% del personal de servicio y administrativo está compuesto por mujeres, entre las funcionarias/os hay un 63% de mujeres, mientras que en los cargos de juezas/ces la representación femenina disminuye a un 39%, para llegar al cargo de camarista donde sólo hay un 34%.
En el Ministerio Público Fiscal los porcentajes generales mantienen un comportamiento similar. En el personal de servicio las mujeres alcanzan el 71%, en los cargos administrativos y de funcionarias un 55%, hasta llegar a procuradores y fiscales donde los valores son de un 55% en favor de los varones. Siguiendo la línea del Dr. Donnet, podemos pensar que naturalmente los varones escalan posiciones mientras las mujeres se dedican a la reproducción de la vida cotidiana.
Estos aportes son solo el puntapié de un debate que nos debemos en múltiples áreas de la vida pública y política. Sin embargo, inquieta que miradas sesgadas de este tipo influyan en las decisiones de la máxima autoridad provincial en la materia, convencidas de que no se trata de meras opiniones sino que afecta el acceso a la justicia de las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos. Ojalá la Oficina de la Mujer pueda poner en práctica capacitaciones e instancias de sensibilización tendientes a desmontar estos prejuicios, y que el Poder Judicial pueda establecer alianzas con instancias formativas y territoriales que ayuden a democratizar el acceso a la justicia.