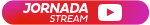Una nueva visión de la “Campaña del Desierto”
El trabajo realizado por el historiador Julio Vezub permite comprender cómo era la política de las tribus antes de la llegada del Ejército y cómo las tropas ocuparon el territorio.
Una nueva visión científica sobre la “Campaña del Desierto” permite a conocer que las tropas enviadas por Julio Argentino Roca iban acompañadas de una expedición científica que tenía como objetivo reconocer el terreno para su futura incorporación a un régimen de propiedad privada.
El trabajo del historiador Julio Vezub, investigador adjunto del Centro Nacional Patagónico (CENPAT –Conicet) permite conocer algunos aspectos poco conocidos sobre la denominada “Conquista del Desierto”, ya que sus estudios se basaron en el análisis de una gran cantidad de documentación que permite entender de otra manera el complejo proceso histórico que vivió el país sobre fines del siglo XIX.
La tarea de Vezub fue construir con ese material y sobre el territorio actual, de qué manera se fue dando ese proceso histórico. Fue así que con fotografías tomadas en 1882 y 1883 por técnicos e ingenieros topógrafos que acompañaban a las tropas, la confrontación de esas imágenes con los mismos paisajes en la actualidad, cartografía, partes militares y la correspondencia escrita por los propios caciques indígenas, el historiador pudo construir una visión más completa de la historia, de los protagonistas y de los sucesos vinculados a las campañas.
Vezub dialogó con Jornada sobre el trabajo realizado durante los últimos 15 años, que en principio permitieron conocer la política existente entre las tribus que habitaban el territorio patagónico previo a la “Campaña del Desierto” y de qué manera el ejército operó en la región para apoderarse de los recursos y posteriormente de las tierras.
“Esto comenzó en 1998 aproximadamente, en el marco de un equipo más amplio y donde yo hice la presentación a beca del CONICET para mi tesis doctoral; originalmente la tesis estaba destinada a investigar lo que se conoce popularmente como la “Conquista del Desierto” o la guerra de expansión nacional como ya la habían denominado en aquel entonces”.
A poco de iniciar ese camino, Vezub comentó que se dio cuenta que debía conocer cómo había sido el proceso político previo a las acciones militares, por aquello de la famosa frase de Carl von Clausewitz “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, y de esa manera se abocó al estudio de la política indígena que tenía como protagonistas a los grandes caciques en la frontera por un lado y al Estado bonaerense u otros Estados provinciales por el otro, previo a la conformación del Estado nacional.
En esa búsqueda y para analizar aquellos periodos históricos, se valió de una importante documentación como eran las cartas que los propios caciques enviaban a otros jefes de tribus o bien a las autoridades, previo a la guerra y que fue interrumpido por la misma campaña iniciada por Roca.
“La propia riqueza de toda esa experiencia histórica, de poco tratamiento en las décadas precedentes, me fue metiendo más y más y al final mi tesis doctoral fue Sayhueque y cómo ese cacique hacía política, a través de un corpus documental de correspondencia que se armó en base a un entorno”, dice el investigador, quien indicó que al igual que otros caciques, Sayhueque contaba con “un pequeño aparato burocrático, integrado por mestizos o hispanos, también criollos, en su mayoría allegados a las tolderías, que estaban alfabetizados. Ellos enviaban las cartas, recibían cartas, tenían su propio archivo, lo que fue una gran novedad porque esas cartas eran relativamente desconocidas”
Según Vezub, ese “intercambio epistolar se interrumpe o se modifica abruptamente con la guerra, es más en el tramo final la temática fundamental es la guerra, en la práctica ya era una corresponsalía de guerra”.
Las fotos de la campaña
Con posterioridad a la tesis doctoral sobre Sayhueque, que finalmente se transformó en un libro, Vezub también publicó un libro breve “Indios y Soldados. Las fotografías de Carlos Encina y Edgardo Moreno durante la ´Conquista del Desierto”, que recopilaba el material fotográfico de estos dos ingenieros que acompañaron la segunda campaña, continuando el trabajo que durante la primera expedición había realizado el fotógrafo Antonio Pozzo.
“Ellos acompañan a las tropas en la segunda campaña, llegaban cuando ya todo estaba destruido, fotografiaban el traslado de los contingentes mapuches a los fortines”, entre otras imágenes que el historiador asegura forman parte de las primeras experiencias del periodismo gráfico de guerra junto a lo registrado durante la Guerra del Paraguay y que a nivel mundial tenía como antecedentes la Guerra de Crimea y la Guerra de Secesión en Estados Unidos.
Comparación en el terreno
“La novedad es que volví a recuperar el tema y me pude dar el gusto de recorrer el territorio con el álbum en la mano, confrontando la escena con las fotos”, dice Vezub, quien asegura que “una cosa es seguir el fenómeno a la distancia, sobre todo a la distancia temporal y otro es ver ‘la escena del crimen”, comentó el investigador.
El historiador aseguró que de un primer análisis surge que “no hubo grandes batallas y en algún momento se pareció a una cacería de hombres, hubo traslados forzosos de grandes distancias a los fortines” y contó que con todos esos elementos pudo “conocer la dinámica misma de la campaña, porque la tropa iba primero a un paraje y después a otro, entender cómo es el proceso por el cual pasa de una micro región a otra, quiénes eran sus baqueanos y su guías”.
Vezub aseguró que “los movimientos sobre el territorio resultaron exitosos para el Ejército porque combinaron la represión con la subordinación de mediadores y jefes indígenas, que facilitaron el avance y el acceso de las tropas nacionales en un contexto de violencia como nunca antes se había vivido. Esta realidad cuestiona la idea de la conquista como un evento único, al modo de una campaña napoleónica, para dar una visión más fragmentaria de una serie de acontecimientos bélicos que se registran antes y después de las expediciones encabezadas por Roca”, dijo el investigador.
Las fotografías capturadas en 1882 y 1883 en el contexto de las campañas militares por los ingenieros Carlos Encina y Edgardo Moreno fueron contrastadas en la actualidad con los parajes en las que se tomaron para poder entender las modificaciones en la configuración del paisaje, los cambios ambientales, los usos sociales del territorio, los recursos y las modalidades de explotación.
La expedición científica
Encina y Moreno condujeron una expedición científica por orden del presidente Julio Argentino Roca y se adentraron en lo que se denominaba en aquel entonces el “Territorio del Triángulo”, un área delimitada por los ríos Neuquén, Limay y la cordillera de los Andes. Así fue como ambos enviados tomaron fotos, medidas de terreno e intervinieron en el espacio social a controlar y posteriormente publicaron el álbum “Vistas fotográficas del territorio Nacional del Limay y Neuquén”. Algo más de un siglo después y con esa fuente en mano, Vezub recorrió en Neuquén las mismas rutas y caminos que transitaron los ingenieros para comprender la lógica existente detrás de los enfrentamientos.
“Encina y Moreno iban junto a las tropas, cumplían un rol de reconocimiento del territorio para su posterior mensura y para el ingreso de esas tierras en un régimen de propiedad privada. No se avanzaba hacia cualquier lugar ni por cualquier camino. Los expedicionarios no se aventuraban en territorio desconocido. Iban allí donde sabían que había agua y pasturas. Fue una guerra por los recursos, por la captación y control de poblaciones, y por la captura de ganado”, explicó el historiador.
Para la apropiación de esos recursos, las tropas se valieron incluso de hombres y caballos de las tribus que previamente ya habían sido sometidas en el avance sobre el territorio, y eso hace presuponer que, en contraposición a lo que se pensaba inicialmente, las campañas no fueron extensas, sino más bien breves, pero sucesivas.
Según Vezub, algunas fuentes además permiten conocer a diferentes actores sociales que no han sido completamente representados en la bibliografía tradicional y es así como por ejemplo los mediadores y baqueanos que aparecen en los partes militares como personajes minimizados, son destacados en las cartas que los caciques enviaban a sus pares de otras tribus o a las autoridades hispano criollas. Del mismo modo, las fotografías por ejemplo retratan la presencia de mujeres tanto en los fortines como en las tolderías.
El conocimiento novedoso que empieza a surgir a partir del cruce entre diferentes fuentes hace evidente la necesidad de profundizar los estudios sobre la denominada “conquista del desierto”. Para Vezub “esta merma histórica puede deberse a que la última dictadura militar y la historiografía nacionalista se han apropiado de este evento como capital simbólico propio y eso dificultó cualquier reflexión más intensa de ese proceso además del repudio”.
Trabajo documental
El trabajo de Vezub en el terreno ha sido documentado por un equipo de la Televisión Pública nacional que en los próximos meses estaría difundiendo un documental sobre la “Campaña del Desierto”.
El trabajo fue realizado a fines del año pasado y demandó varios días de producción en la zona de Neuquén, donde se recorrieron algunos de los lugares que fueron documentados por Encina y Moreno, los fotógrafos de la Campaña del Desierto.
El trabajo se emitiría en tres capítulos y se trata de un material grabado en alta definición que mostrará no sólo documentación histórica sobre ese momento de nuestro país, sino también entender cómo fue evolucionando la región patagónica tras la guerra entre el ejército de Roca y las tribus de pueblos originarios.

Una nueva visión científica sobre la “Campaña del Desierto” permite a conocer que las tropas enviadas por Julio Argentino Roca iban acompañadas de una expedición científica que tenía como objetivo reconocer el terreno para su futura incorporación a un régimen de propiedad privada.
El trabajo del historiador Julio Vezub, investigador adjunto del Centro Nacional Patagónico (CENPAT –Conicet) permite conocer algunos aspectos poco conocidos sobre la denominada “Conquista del Desierto”, ya que sus estudios se basaron en el análisis de una gran cantidad de documentación que permite entender de otra manera el complejo proceso histórico que vivió el país sobre fines del siglo XIX.
La tarea de Vezub fue construir con ese material y sobre el territorio actual, de qué manera se fue dando ese proceso histórico. Fue así que con fotografías tomadas en 1882 y 1883 por técnicos e ingenieros topógrafos que acompañaban a las tropas, la confrontación de esas imágenes con los mismos paisajes en la actualidad, cartografía, partes militares y la correspondencia escrita por los propios caciques indígenas, el historiador pudo construir una visión más completa de la historia, de los protagonistas y de los sucesos vinculados a las campañas.
Vezub dialogó con Jornada sobre el trabajo realizado durante los últimos 15 años, que en principio permitieron conocer la política existente entre las tribus que habitaban el territorio patagónico previo a la “Campaña del Desierto” y de qué manera el ejército operó en la región para apoderarse de los recursos y posteriormente de las tierras.
“Esto comenzó en 1998 aproximadamente, en el marco de un equipo más amplio y donde yo hice la presentación a beca del CONICET para mi tesis doctoral; originalmente la tesis estaba destinada a investigar lo que se conoce popularmente como la “Conquista del Desierto” o la guerra de expansión nacional como ya la habían denominado en aquel entonces”.
A poco de iniciar ese camino, Vezub comentó que se dio cuenta que debía conocer cómo había sido el proceso político previo a las acciones militares, por aquello de la famosa frase de Carl von Clausewitz “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, y de esa manera se abocó al estudio de la política indígena que tenía como protagonistas a los grandes caciques en la frontera por un lado y al Estado bonaerense u otros Estados provinciales por el otro, previo a la conformación del Estado nacional.
En esa búsqueda y para analizar aquellos periodos históricos, se valió de una importante documentación como eran las cartas que los propios caciques enviaban a otros jefes de tribus o bien a las autoridades, previo a la guerra y que fue interrumpido por la misma campaña iniciada por Roca.
“La propia riqueza de toda esa experiencia histórica, de poco tratamiento en las décadas precedentes, me fue metiendo más y más y al final mi tesis doctoral fue Sayhueque y cómo ese cacique hacía política, a través de un corpus documental de correspondencia que se armó en base a un entorno”, dice el investigador, quien indicó que al igual que otros caciques, Sayhueque contaba con “un pequeño aparato burocrático, integrado por mestizos o hispanos, también criollos, en su mayoría allegados a las tolderías, que estaban alfabetizados. Ellos enviaban las cartas, recibían cartas, tenían su propio archivo, lo que fue una gran novedad porque esas cartas eran relativamente desconocidas”
Según Vezub, ese “intercambio epistolar se interrumpe o se modifica abruptamente con la guerra, es más en el tramo final la temática fundamental es la guerra, en la práctica ya era una corresponsalía de guerra”.
Las fotos de la campaña
Con posterioridad a la tesis doctoral sobre Sayhueque, que finalmente se transformó en un libro, Vezub también publicó un libro breve “Indios y Soldados. Las fotografías de Carlos Encina y Edgardo Moreno durante la ´Conquista del Desierto”, que recopilaba el material fotográfico de estos dos ingenieros que acompañaron la segunda campaña, continuando el trabajo que durante la primera expedición había realizado el fotógrafo Antonio Pozzo.
“Ellos acompañan a las tropas en la segunda campaña, llegaban cuando ya todo estaba destruido, fotografiaban el traslado de los contingentes mapuches a los fortines”, entre otras imágenes que el historiador asegura forman parte de las primeras experiencias del periodismo gráfico de guerra junto a lo registrado durante la Guerra del Paraguay y que a nivel mundial tenía como antecedentes la Guerra de Crimea y la Guerra de Secesión en Estados Unidos.
Comparación en el terreno
“La novedad es que volví a recuperar el tema y me pude dar el gusto de recorrer el territorio con el álbum en la mano, confrontando la escena con las fotos”, dice Vezub, quien asegura que “una cosa es seguir el fenómeno a la distancia, sobre todo a la distancia temporal y otro es ver ‘la escena del crimen”, comentó el investigador.
El historiador aseguró que de un primer análisis surge que “no hubo grandes batallas y en algún momento se pareció a una cacería de hombres, hubo traslados forzosos de grandes distancias a los fortines” y contó que con todos esos elementos pudo “conocer la dinámica misma de la campaña, porque la tropa iba primero a un paraje y después a otro, entender cómo es el proceso por el cual pasa de una micro región a otra, quiénes eran sus baqueanos y su guías”.
Vezub aseguró que “los movimientos sobre el territorio resultaron exitosos para el Ejército porque combinaron la represión con la subordinación de mediadores y jefes indígenas, que facilitaron el avance y el acceso de las tropas nacionales en un contexto de violencia como nunca antes se había vivido. Esta realidad cuestiona la idea de la conquista como un evento único, al modo de una campaña napoleónica, para dar una visión más fragmentaria de una serie de acontecimientos bélicos que se registran antes y después de las expediciones encabezadas por Roca”, dijo el investigador.
Las fotografías capturadas en 1882 y 1883 en el contexto de las campañas militares por los ingenieros Carlos Encina y Edgardo Moreno fueron contrastadas en la actualidad con los parajes en las que se tomaron para poder entender las modificaciones en la configuración del paisaje, los cambios ambientales, los usos sociales del territorio, los recursos y las modalidades de explotación.
La expedición científica
Encina y Moreno condujeron una expedición científica por orden del presidente Julio Argentino Roca y se adentraron en lo que se denominaba en aquel entonces el “Territorio del Triángulo”, un área delimitada por los ríos Neuquén, Limay y la cordillera de los Andes. Así fue como ambos enviados tomaron fotos, medidas de terreno e intervinieron en el espacio social a controlar y posteriormente publicaron el álbum “Vistas fotográficas del territorio Nacional del Limay y Neuquén”. Algo más de un siglo después y con esa fuente en mano, Vezub recorrió en Neuquén las mismas rutas y caminos que transitaron los ingenieros para comprender la lógica existente detrás de los enfrentamientos.
“Encina y Moreno iban junto a las tropas, cumplían un rol de reconocimiento del territorio para su posterior mensura y para el ingreso de esas tierras en un régimen de propiedad privada. No se avanzaba hacia cualquier lugar ni por cualquier camino. Los expedicionarios no se aventuraban en territorio desconocido. Iban allí donde sabían que había agua y pasturas. Fue una guerra por los recursos, por la captación y control de poblaciones, y por la captura de ganado”, explicó el historiador.
Para la apropiación de esos recursos, las tropas se valieron incluso de hombres y caballos de las tribus que previamente ya habían sido sometidas en el avance sobre el territorio, y eso hace presuponer que, en contraposición a lo que se pensaba inicialmente, las campañas no fueron extensas, sino más bien breves, pero sucesivas.
Según Vezub, algunas fuentes además permiten conocer a diferentes actores sociales que no han sido completamente representados en la bibliografía tradicional y es así como por ejemplo los mediadores y baqueanos que aparecen en los partes militares como personajes minimizados, son destacados en las cartas que los caciques enviaban a sus pares de otras tribus o a las autoridades hispano criollas. Del mismo modo, las fotografías por ejemplo retratan la presencia de mujeres tanto en los fortines como en las tolderías.
El conocimiento novedoso que empieza a surgir a partir del cruce entre diferentes fuentes hace evidente la necesidad de profundizar los estudios sobre la denominada “conquista del desierto”. Para Vezub “esta merma histórica puede deberse a que la última dictadura militar y la historiografía nacionalista se han apropiado de este evento como capital simbólico propio y eso dificultó cualquier reflexión más intensa de ese proceso además del repudio”.
Trabajo documental
El trabajo de Vezub en el terreno ha sido documentado por un equipo de la Televisión Pública nacional que en los próximos meses estaría difundiendo un documental sobre la “Campaña del Desierto”.
El trabajo fue realizado a fines del año pasado y demandó varios días de producción en la zona de Neuquén, donde se recorrieron algunos de los lugares que fueron documentados por Encina y Moreno, los fotógrafos de la Campaña del Desierto.
El trabajo se emitiría en tres capítulos y se trata de un material grabado en alta definición que mostrará no sólo documentación histórica sobre ese momento de nuestro país, sino también entender cómo fue evolucionando la región patagónica tras la guerra entre el ejército de Roca y las tribus de pueblos originarios.