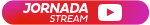La noticia se instaló a mediados de semana y de inmediato comenzó a viralizarse. La reacción en cadena era debido a la conmovedora imagen de Aylan Kurdi, el pequeño de tres años que junto a su madre y su hermano se ahogó en las costas turcas, huyendo del infierno de la guerra en el Oriente próximo.
Aylan y su familia escapaban de Kobane, ciudad kurdo-siria que fuera asediada por el ISIS durante medio año. En el foco del conflicto que mira el mundo, el ISIS, el YPG kurdo, el Ejército Libre Sirio y el régimen de Al Assad se disputan la población de 62.000 habitantes, estratégica desde el punto de vista político-militar por ser un enclave ubicado justo en la frontera con Turquía.
El estupor, la consternación y la tristeza que provocan la imagen de Aylan tendido en la costa son innegables. La tragedia conmueve, moviliza, pero también interpela. Y dispara interrogantes que merecen encontrar una respuesta. El primero de ellos apuntó directamente al rol de los medios: “¿estaba bien mostrar la foto?”. Hubo quienes protestaron por lo que entendieron fue un exceso de morbo. Lo cierto es que sin foto, sin medios revelando la crudeza del drama, la historia hubiera sido una más de las tantas que provoca el horror de la guerra en la región. En estos ocho meses de 2015, unas 350 mil personas cruzaron con desesperación el Mediterráneo, el 35% de ellos niños. Y en ese intento murieron al menos unos 2 mil migrantes. ¿Por qué ahora entonces el mundo se escandalizó? La diferencia, lo notable, es que ahora la tragedia tan lejana se volvió asequible. Tiene nombre, tiene cara, tiene historia personal, tiene el impacto tremendo de la vida inocente truncada. “No podía hacer nada por él. Lo único que podía hacer es que su grito fuera oído en el mundo, y lo hice con su fotografía“, dijo Nilufer Demir, la reportera gráfica que captó la imagen. La decisión de los Estados europeos de discutir la apertura de fronteras para refugiados es consecuencia directa de ese testimonio, y es en sí mismo un argumento cabal para sostener la importancia y necesidad de publicarla.
Un segundo interrogante pone en escena a la condena digital global: “¿Sirve?, ¿Alcanza?”. Las expresiones de la sociedad civil se volcaron hasta el cansancio por la plataforma inigualable en la que se han transformado las redes sociales. Va de suyo que por sí solas no alcanzan, pero sirven, y mucho. De múltiples formas miles y miles de ciudadanos alegaron su indignación. Y este malestar explícito colaboró para que las estructuras institucionales dieran cuenta de una realidad que ya no puede ser tratada con el mismo criterio con el que se venía manejando. El célebre semiólogo italiano Umberto Eco hablaba hace poco de los problemas del nuevo paradigma digital, y dijo que uno de ellos era que “las redes sociales le han dado voz a legiones de idiotas”; pues bien, en este caso, que las voces hayan sido múltiples y que hayan podido percibirse y retratarse en un espacio tangible tuvo un impacto inesperado e impensado de otra manera.
El último interrogante nos interpela directamente como argentinos, “¿estamos haciendo bien?”. Si es cierto el saber popular que dice que “los argentinos descendemos de los barcos”, la cuestión de la política migratoria no es un tópico que se pueda soslayar. A diferencia de Europa, nuestra Nación no se construyó sobre la base de una identidad común. Para constituir la Nación hubo que construir primero un Estado, el que fue cimentado sobre la diversidad. Lenguas, saberes, creencias, culturas y costumbres distintas en una amalgama común que llamamos “argentinidad”. Sin pretensión de generalizar pero quien más, quien menos, conserva en su historia familiar la vida de alguien que se abrió camino en esta tierra desde la nada misma con la que Europa lo enviaba. La inmigración es, sin lugar a dudas, nuestro factor fundante como país. Por eso la imagen de Aylan también nos ubica en nuestro lugar en el mundo, nos recuerda que nuestros hospitales, escuelas, universidades, están abiertos a ciudadanos de otros países que buscan su futuro en el nuestro. Y nos contrasta con una Europa exclusiva, temerosa, incapaz de hacerse cargo que el drama global de los inmigrantes es en gran medida consecuencia histórica de sus experiencias colonialistas; negada de hacer por “los otros”, lo que esos mismos otros hicieron por sus expulsados del continente.
Aparece también la perversa distinción entre “inmigrante” y “refugiado”. En algunos casos se trata de posiciones asumidas desde lo naive, bienintencionadas, pero en muchos otros esconden una velada xenofobia. Como si de un concurso se tratase, como si hubiera inmigrantes de primera y de segunda, se asumen válida, buena, positiva, “restauradora de culpas”, la atención a los refugiados. Pero se cuestiona, sospecha y estigmatiza el trato a los inmigrantes. “No son inmigrantes, son refugiados”; a uno se lo quiere, el otro sobra. En realidad, orígenes y motivos aparte, lo cierto es que ambos buscan una vida. Y sería bueno seguir pensando que aquí es donde pueden encontrarla. Que, bajo el imperio de la Ley, nuestro país es para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.

La noticia se instaló a mediados de semana y de inmediato comenzó a viralizarse. La reacción en cadena era debido a la conmovedora imagen de Aylan Kurdi, el pequeño de tres años que junto a su madre y su hermano se ahogó en las costas turcas, huyendo del infierno de la guerra en el Oriente próximo.
Aylan y su familia escapaban de Kobane, ciudad kurdo-siria que fuera asediada por el ISIS durante medio año. En el foco del conflicto que mira el mundo, el ISIS, el YPG kurdo, el Ejército Libre Sirio y el régimen de Al Assad se disputan la población de 62.000 habitantes, estratégica desde el punto de vista político-militar por ser un enclave ubicado justo en la frontera con Turquía.
El estupor, la consternación y la tristeza que provocan la imagen de Aylan tendido en la costa son innegables. La tragedia conmueve, moviliza, pero también interpela. Y dispara interrogantes que merecen encontrar una respuesta. El primero de ellos apuntó directamente al rol de los medios: “¿estaba bien mostrar la foto?”. Hubo quienes protestaron por lo que entendieron fue un exceso de morbo. Lo cierto es que sin foto, sin medios revelando la crudeza del drama, la historia hubiera sido una más de las tantas que provoca el horror de la guerra en la región. En estos ocho meses de 2015, unas 350 mil personas cruzaron con desesperación el Mediterráneo, el 35% de ellos niños. Y en ese intento murieron al menos unos 2 mil migrantes. ¿Por qué ahora entonces el mundo se escandalizó? La diferencia, lo notable, es que ahora la tragedia tan lejana se volvió asequible. Tiene nombre, tiene cara, tiene historia personal, tiene el impacto tremendo de la vida inocente truncada. “No podía hacer nada por él. Lo único que podía hacer es que su grito fuera oído en el mundo, y lo hice con su fotografía“, dijo Nilufer Demir, la reportera gráfica que captó la imagen. La decisión de los Estados europeos de discutir la apertura de fronteras para refugiados es consecuencia directa de ese testimonio, y es en sí mismo un argumento cabal para sostener la importancia y necesidad de publicarla.
Un segundo interrogante pone en escena a la condena digital global: “¿Sirve?, ¿Alcanza?”. Las expresiones de la sociedad civil se volcaron hasta el cansancio por la plataforma inigualable en la que se han transformado las redes sociales. Va de suyo que por sí solas no alcanzan, pero sirven, y mucho. De múltiples formas miles y miles de ciudadanos alegaron su indignación. Y este malestar explícito colaboró para que las estructuras institucionales dieran cuenta de una realidad que ya no puede ser tratada con el mismo criterio con el que se venía manejando. El célebre semiólogo italiano Umberto Eco hablaba hace poco de los problemas del nuevo paradigma digital, y dijo que uno de ellos era que “las redes sociales le han dado voz a legiones de idiotas”; pues bien, en este caso, que las voces hayan sido múltiples y que hayan podido percibirse y retratarse en un espacio tangible tuvo un impacto inesperado e impensado de otra manera.
El último interrogante nos interpela directamente como argentinos, “¿estamos haciendo bien?”. Si es cierto el saber popular que dice que “los argentinos descendemos de los barcos”, la cuestión de la política migratoria no es un tópico que se pueda soslayar. A diferencia de Europa, nuestra Nación no se construyó sobre la base de una identidad común. Para constituir la Nación hubo que construir primero un Estado, el que fue cimentado sobre la diversidad. Lenguas, saberes, creencias, culturas y costumbres distintas en una amalgama común que llamamos “argentinidad”. Sin pretensión de generalizar pero quien más, quien menos, conserva en su historia familiar la vida de alguien que se abrió camino en esta tierra desde la nada misma con la que Europa lo enviaba. La inmigración es, sin lugar a dudas, nuestro factor fundante como país. Por eso la imagen de Aylan también nos ubica en nuestro lugar en el mundo, nos recuerda que nuestros hospitales, escuelas, universidades, están abiertos a ciudadanos de otros países que buscan su futuro en el nuestro. Y nos contrasta con una Europa exclusiva, temerosa, incapaz de hacerse cargo que el drama global de los inmigrantes es en gran medida consecuencia histórica de sus experiencias colonialistas; negada de hacer por “los otros”, lo que esos mismos otros hicieron por sus expulsados del continente.
Aparece también la perversa distinción entre “inmigrante” y “refugiado”. En algunos casos se trata de posiciones asumidas desde lo naive, bienintencionadas, pero en muchos otros esconden una velada xenofobia. Como si de un concurso se tratase, como si hubiera inmigrantes de primera y de segunda, se asumen válida, buena, positiva, “restauradora de culpas”, la atención a los refugiados. Pero se cuestiona, sospecha y estigmatiza el trato a los inmigrantes. “No son inmigrantes, son refugiados”; a uno se lo quiere, el otro sobra. En realidad, orígenes y motivos aparte, lo cierto es que ambos buscan una vida. Y sería bueno seguir pensando que aquí es donde pueden encontrarla. Que, bajo el imperio de la Ley, nuestro país es para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.