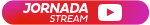El “wiñoy tripantu” del pueblo mapuche para celebrar “la vuelta del sol”
Cada año a finales de junio y con el solsticio de invierno, la comunidad celebra su año nuevo considerado el nuevo despertar de la tierra, la naturaleza y las estrellas, y también de los espíritus protectores dadores de vida.
El pueblo mapuche no necesita un templo para rezar, tampoco la figura de un santo para arrodillarse. En la cordillera, generalmente se cobijan debajo de un maitén (“árbol de la sabiduría”) para elevar sus oraciones a Futa Chao, porque es “nuestro único Dios, creador del universo y de todo lo que nos rodea”, y a quien se dedican las principales rogativas anuales (“camaruco” o “nguillatún”) para pedir “por buenas cosechas, abundante pasto y buen clima”.
También el “wiñoy tripantu” (año nuevo), que se celebra a finales de junio con el solsticio de invierno, tiene una significación especial porque “se renueva la energía y es el nuevo despertar de la tierra y la naturaleza, de las estrellas y de los espíritus protectores dadores de vida”.
En coincidencia, los descendientes de los colonos llegados desde Chile hace más de un siglo, celebran “la noche de San Juan” (24 de junio) en homenaje “a la vuelta del sol” y valoran “las enseñanzas de los abuelos, quienes sabían que si es un invierno duro, será un buen año para la quinta y para la fruta; también para que comiencen a recuperarse los bosques quemados. El río crecido significa que en verano tendremos el agua necesaria para los cultivos. Además, es fundamental que haga mucho frío para que se congele la nieve de las montañas y nos dure un poco más para los días de calor”.
Generalmente se trata de ceremonias íntimas, lejos de la mirada inquisitiva de “las nuevas corrientes migratorias que cuestionan todo desde una mirada occidental y sin detenerse a comprender nuestra cultura”, opinan.
El último fin de semana hubo conmemoraciones en la costa del lago Epuyén, en Mallín Ahogado, en Los Repollos y en otros numerosos parajes donde viven las comunidades vinculadas a los pueblos originarios.
Un encuentro muy especial se vivió en la zona de Ñorquinco Sur, en el límite entre Río Negro y Chubut, donde la comunidad Ancalao congregó a varios de sus miembros dispersos por distintos lugares. Tal fue el caso de Sergio Sosa, lonko del lof che Mariano Solo de Colan Conhue, quien viajó casi 300 km para estar en el ritual. Llegó acompañado de su hijo Marcial Sosa, de 10 años, a quien consideró “la garantía para que las nuevas generaciones no dejen morir estas tradiciones tan importantes para la cosmovisión mapuche”.
Enseguida, el niño expresó su deseo “para que este año nuevo que comienza les vaya bien a todas las comunidades y a todo el mundo”, al tiempo que valoró que “estas costumbres se van contando en los fogones y en las charlas con los mayores, porque en la escuela se habla muy poco de la historia mapuche”.
A su lado, doña Eva Liempe -de 75 años, nacida y criada en Arroyo Las Minas-, es una referente ancestral. Mientras amasa las primeras tortas fritas junto al fuego, cuenta a los recién llegados que cabalgó cuatro horas junto a su hijo para “no faltar al wiñoy tripantu”. De igual modo, recuerda que “todos los veranos llevamos los animales de arreo hasta la veranada, así que no es para asustarse esta galopeada”.
El fogón
El viento castigó fuerte la jornada y pronto llegó la lluvia y la nieve. La noche “se aguanta” a la orilla del fogón en un viejo galpón. Pronto aparece un asado de chivo que se irá dorando lentamente y las interminables rondas de mate ponen calor a la charla entre los adultos, seguidos con ojos de admiración por los adolescentes que se van nutriendo de la sabiduría milenaria del pueblo mapuche.
A su vez, las abuelas se encargan de refrescar los cuentos y adivinanzas que se van repitiendo por generaciones. Más tarde, algún acordeón y guitarras ayudan a pasar las horas.
El amanecer se demora y un tenue rayo de sol apenas entibia la pampa preparada para la ceremonia. Entonces, el grupo eleva ruegos y agradecimiento al cielo “fuente de sabiduría y renovación”. Frente al altar improvisado con unas cañas y banderas, los hombres se encargan de hacer sonar las trutrucas y pifilcas, mientras las mujeres acompañan con el cultrún.
Esta fecha representa "un nuevo comienzo, un cambio de ciclo de la vida y agrario, cuya clara señal es el solsticio de invierno. Es el instante donde la naturaleza tiene mucho significado en el mundo mapuche, permitiendo renovar los sueños, las esperanzas y el compromiso hacia un futuro mejor para todos”, según explicó el lonco Aldino Jaramillo.
Finalmente, antes de volver “cada uno a su rancho”, los integrantes de la comunidad intercambian regalos y el almuerzo compartido marca la despedida hasta el próximo otoño para “encontrarnos en el camaruco y pedir nuevamente por un buen año”.

El pueblo mapuche no necesita un templo para rezar, tampoco la figura de un santo para arrodillarse. En la cordillera, generalmente se cobijan debajo de un maitén (“árbol de la sabiduría”) para elevar sus oraciones a Futa Chao, porque es “nuestro único Dios, creador del universo y de todo lo que nos rodea”, y a quien se dedican las principales rogativas anuales (“camaruco” o “nguillatún”) para pedir “por buenas cosechas, abundante pasto y buen clima”.
También el “wiñoy tripantu” (año nuevo), que se celebra a finales de junio con el solsticio de invierno, tiene una significación especial porque “se renueva la energía y es el nuevo despertar de la tierra y la naturaleza, de las estrellas y de los espíritus protectores dadores de vida”.
En coincidencia, los descendientes de los colonos llegados desde Chile hace más de un siglo, celebran “la noche de San Juan” (24 de junio) en homenaje “a la vuelta del sol” y valoran “las enseñanzas de los abuelos, quienes sabían que si es un invierno duro, será un buen año para la quinta y para la fruta; también para que comiencen a recuperarse los bosques quemados. El río crecido significa que en verano tendremos el agua necesaria para los cultivos. Además, es fundamental que haga mucho frío para que se congele la nieve de las montañas y nos dure un poco más para los días de calor”.
Generalmente se trata de ceremonias íntimas, lejos de la mirada inquisitiva de “las nuevas corrientes migratorias que cuestionan todo desde una mirada occidental y sin detenerse a comprender nuestra cultura”, opinan.
El último fin de semana hubo conmemoraciones en la costa del lago Epuyén, en Mallín Ahogado, en Los Repollos y en otros numerosos parajes donde viven las comunidades vinculadas a los pueblos originarios.
Un encuentro muy especial se vivió en la zona de Ñorquinco Sur, en el límite entre Río Negro y Chubut, donde la comunidad Ancalao congregó a varios de sus miembros dispersos por distintos lugares. Tal fue el caso de Sergio Sosa, lonko del lof che Mariano Solo de Colan Conhue, quien viajó casi 300 km para estar en el ritual. Llegó acompañado de su hijo Marcial Sosa, de 10 años, a quien consideró “la garantía para que las nuevas generaciones no dejen morir estas tradiciones tan importantes para la cosmovisión mapuche”.
Enseguida, el niño expresó su deseo “para que este año nuevo que comienza les vaya bien a todas las comunidades y a todo el mundo”, al tiempo que valoró que “estas costumbres se van contando en los fogones y en las charlas con los mayores, porque en la escuela se habla muy poco de la historia mapuche”.
A su lado, doña Eva Liempe -de 75 años, nacida y criada en Arroyo Las Minas-, es una referente ancestral. Mientras amasa las primeras tortas fritas junto al fuego, cuenta a los recién llegados que cabalgó cuatro horas junto a su hijo para “no faltar al wiñoy tripantu”. De igual modo, recuerda que “todos los veranos llevamos los animales de arreo hasta la veranada, así que no es para asustarse esta galopeada”.
El fogón
El viento castigó fuerte la jornada y pronto llegó la lluvia y la nieve. La noche “se aguanta” a la orilla del fogón en un viejo galpón. Pronto aparece un asado de chivo que se irá dorando lentamente y las interminables rondas de mate ponen calor a la charla entre los adultos, seguidos con ojos de admiración por los adolescentes que se van nutriendo de la sabiduría milenaria del pueblo mapuche.
A su vez, las abuelas se encargan de refrescar los cuentos y adivinanzas que se van repitiendo por generaciones. Más tarde, algún acordeón y guitarras ayudan a pasar las horas.
El amanecer se demora y un tenue rayo de sol apenas entibia la pampa preparada para la ceremonia. Entonces, el grupo eleva ruegos y agradecimiento al cielo “fuente de sabiduría y renovación”. Frente al altar improvisado con unas cañas y banderas, los hombres se encargan de hacer sonar las trutrucas y pifilcas, mientras las mujeres acompañan con el cultrún.
Esta fecha representa "un nuevo comienzo, un cambio de ciclo de la vida y agrario, cuya clara señal es el solsticio de invierno. Es el instante donde la naturaleza tiene mucho significado en el mundo mapuche, permitiendo renovar los sueños, las esperanzas y el compromiso hacia un futuro mejor para todos”, según explicó el lonco Aldino Jaramillo.
Finalmente, antes de volver “cada uno a su rancho”, los integrantes de la comunidad intercambian regalos y el almuerzo compartido marca la despedida hasta el próximo otoño para “encontrarnos en el camaruco y pedir nuevamente por un buen año”.