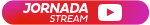El fútbol también es de ellas
Este 23 de mayo se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino. Una iniciativa propuesta por la CONCACAF. A pesar de su inevitable crecimiento, en Argentina, el mismo es lento.
Por Juan Miguel Bigrevich / Redacción Jornada
Todos los 23 de mayo se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino, una conmemoración surgida a partir de una iniciativa de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) en octubre de 2014, para fomentar el desarrollo de la disciplina, que luego se extendería a todo el mundo.
La iniciativa fue luego destacada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y extendida a varios países del mundo, mediante la realización de diversas acciones que tienen por objeto el reconocimiento y la difusión del fútbol practicado por mujeres.
Con ello se pretende visibilizar la importancia de fomentar la igualdad de género y la equidad en las diferentes disciplinas deportivas.
Asimismo, generar conciencia acerca de la influencia del fútbol en las niñas y en las mujeres.
Esto representa un estímulo para las generaciones venideras, conquistando espacios que han sido ocupados tradicionalmente por el sexo masculino. Por ello, se disputan, ya, Copas Mundiales desde 1991 (tardaron bastante) y olímpicos desde 1996.
Historia
El primer partido de fútbol femenino oficial se celebró en Inglaterra, en 1895. Contó con la asistencia de unas 10.000 personas. En 1921 se extendió un decreto de suspensión, por considerarlo un deporte poco apropiado para las mujeres. 50 años después (en el año 1971) se levantó la prohibición.
Aunque su historia se remonta a finales del siglo XIX en el Reino Unido de Gran Bretaña, el fútbol femenino solo empezó a captar la atención del público durante la llamada Primera Guerra Mundial. En una época en la que los roles tradicionales de género se desmoronaban rápidamente (aunque de forma temporal), las mujeres de clase trabajadora no solo sustituían a los hombres en el lugar de trabajo, sino también en sus actividades de ocio de las que habían sido excluidas de facto.
El fútbol era la más popular, por las mismas razones que lo era entre los hombres: barato y sencillo de jugar, con un bajo umbral de exigencia inicial. Se organizaron equipos femeninos en todos los rincones del país y llegaron a 150.
Sin embargo, muchos sostuvieron que también había un elemento de clase en juego. A medida que pasaron los años desde el final de la guerra, los destinatarios de la recaudación de fondos a través del fútbol femenino se volvieron, por naturaleza, menos explícitamente patrióticos y más políticos. El dinero no solo se donaba a causas relacionadas con el esfuerzo bélico, sino también para los pobres y los desempleados. En síntesis, el fútbol femenino se consideró un “deporte políticamente peligroso” para quienes consideraban enemigos a los sindicatos. Ergo, afuera. No fue una decisión naturalmente pura. Fue política. Y patriarcal. Ni allá ni tampoco acá, por eso de las herencias.
Por ello, no sorprende que el fútbol argentino ignora lo femenino, reproduciendo estereotipos de género que corren el foco de lo que importa: el juego.
En un espacio altamente masculinizado. Hay marcas de sexismo que aparecen en el lenguaje deportivo de medios y en donde el término de comparación referente universal son los hombres.
Con esa mirada androcéntrica, no llama la atención que ellas son objetos a disfrutar y no agentes deportistas y aparezcan definiciones como “La Messi femenina”, “La Dibu bajo los tres palos” o “La Riquelme” de algún club que presida.
Esa diferenciación que es más cultural que biológica se traduce en todo. Menos presupuesto, menos trascendencia; menos espacio y menos cobertura y alcance. Menos. Todo menos. Como si fuesen menos. Y son más. Allá y acá. Ya sea con salarios debajo de la línea de la pobreza o con divisiones que dejaron de existir sin saber, a ciencia cierta, las causas de su desaparición.
Lo grave es que ese espiral del silencio es tomado como válido. Por propios y ajenos. Los propios es la dirigencia misma de los clubes que las consideran de segunda (o de cuarta, como se dijo); haciéndose disputar sus encuentros en campos no aptos, sin indumentaria acorde, provocando su autogestión “gracias“ a que le dan una marca y con un desinterés que ni siquiera disimulan por cortesía. O, en el mejor de los casos, libradas a su propia suerte.
En esto tiene que ver, también, con la selección de matices y formas de presentarlas y que contribuyen a la configuración de valores, hábitos culturales, ideales y conductas que modelan un determinado imaginario social.
Nuevos mercados
Esa mirada binaria donde prevalece lo masculino sobre lo femenino, perpetua las desigualdades en el desarrollo de la actividad. En síntesis, no hay condiciones simbólicas para el desarrollo de la actividad. Sólo ellas, las protagonistas directas y sus excepciones. Contra el mundo. Sin poder adjetivar la bronca o la frustración
Es que todo lo que está en fase de desarrollo carece de juego simulantes y desafía el statuo quo imperante; y eso da miedo. Es que la cultura del vestuario donde la práctica discursiva es el desprecio a la mujer, de ponerlos en un lugar de sumisión, de subalternidad quedaría fuera de foco. Incomoda. Eso que no es inclusión, sino derecho a estar; en la historia de un deporte que en Argentina es una religión sin ateos y que ponerle un género lleva la estupidez humana demasiado lejos.
La función emotiva siempre facilita una descarga aunque hace incierta cualquier perspectiva. Sin embargo, las mujeres pueden ser un catalizador para atraer nuevos mercados y beneficios económicos y financieros, sociales, vinculantes y sociales. Pero, parece que, por ahora, nadie lo ve, produciendo un silencio tan profundo que por tal parece estridente. La de aquellas que transitan con frenético estoicismo el valle que siembra su ilimitado coraje.
Todas, festejando, gritando. Y uno se preguntará el por qué. Tal vez porque son invisibles. Y el silencio, a veces, suele ser atronador.
Tal vez el rompimiento de ese molde de machos levantiscos y jerarquías consagradas de varones prostibularios y de chicas hacendosas y dóciles sea una realidad desnuda difícil de soportar. Sin embargo, en algún espasmo de lucidez, entiendan que lo de los cientos de Eva es el testimonio de la resistencia humana.
Y que se enteren que a ellas -durante décadas- le pusieron un grillo a media pierna, la condenaron a vivir a medias, le escondieron la paz y la sonrisa, le vendieron la luna y la noche y la tuvieron las manos ocupadas. Pero siguieron caminando. Le pusieron las piedras por delante, le taparon la boca por si acaso, le abrieron una herida por la espalda y le sumaron olvido a la condena. Y continuaron. Que comprendan, que, fueron obligadas, casi de manera demoníaca, a ser más fuertes de lo que eran.
Y allí andan con su atrevido miedo, con una vieja canción en los labios y que sus piernas fuertes arrastran raíces todavía prontas a sentir; cambiando comodidad indolente por riesgo vital.
Asíse tendrá claro, muy en claro, que el fútbol no es de ellos; al menos no sólo de ellos. Es también de ellas. Sin el soborno del cielo ni la amenaza del infierno.

Por Juan Miguel Bigrevich / Redacción Jornada
Todos los 23 de mayo se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino, una conmemoración surgida a partir de una iniciativa de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) en octubre de 2014, para fomentar el desarrollo de la disciplina, que luego se extendería a todo el mundo.
La iniciativa fue luego destacada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y extendida a varios países del mundo, mediante la realización de diversas acciones que tienen por objeto el reconocimiento y la difusión del fútbol practicado por mujeres.
Con ello se pretende visibilizar la importancia de fomentar la igualdad de género y la equidad en las diferentes disciplinas deportivas.
Asimismo, generar conciencia acerca de la influencia del fútbol en las niñas y en las mujeres.
Esto representa un estímulo para las generaciones venideras, conquistando espacios que han sido ocupados tradicionalmente por el sexo masculino. Por ello, se disputan, ya, Copas Mundiales desde 1991 (tardaron bastante) y olímpicos desde 1996.
Historia
El primer partido de fútbol femenino oficial se celebró en Inglaterra, en 1895. Contó con la asistencia de unas 10.000 personas. En 1921 se extendió un decreto de suspensión, por considerarlo un deporte poco apropiado para las mujeres. 50 años después (en el año 1971) se levantó la prohibición.
Aunque su historia se remonta a finales del siglo XIX en el Reino Unido de Gran Bretaña, el fútbol femenino solo empezó a captar la atención del público durante la llamada Primera Guerra Mundial. En una época en la que los roles tradicionales de género se desmoronaban rápidamente (aunque de forma temporal), las mujeres de clase trabajadora no solo sustituían a los hombres en el lugar de trabajo, sino también en sus actividades de ocio de las que habían sido excluidas de facto.
El fútbol era la más popular, por las mismas razones que lo era entre los hombres: barato y sencillo de jugar, con un bajo umbral de exigencia inicial. Se organizaron equipos femeninos en todos los rincones del país y llegaron a 150.
Sin embargo, muchos sostuvieron que también había un elemento de clase en juego. A medida que pasaron los años desde el final de la guerra, los destinatarios de la recaudación de fondos a través del fútbol femenino se volvieron, por naturaleza, menos explícitamente patrióticos y más políticos. El dinero no solo se donaba a causas relacionadas con el esfuerzo bélico, sino también para los pobres y los desempleados. En síntesis, el fútbol femenino se consideró un “deporte políticamente peligroso” para quienes consideraban enemigos a los sindicatos. Ergo, afuera. No fue una decisión naturalmente pura. Fue política. Y patriarcal. Ni allá ni tampoco acá, por eso de las herencias.
Por ello, no sorprende que el fútbol argentino ignora lo femenino, reproduciendo estereotipos de género que corren el foco de lo que importa: el juego.
En un espacio altamente masculinizado. Hay marcas de sexismo que aparecen en el lenguaje deportivo de medios y en donde el término de comparación referente universal son los hombres.
Con esa mirada androcéntrica, no llama la atención que ellas son objetos a disfrutar y no agentes deportistas y aparezcan definiciones como “La Messi femenina”, “La Dibu bajo los tres palos” o “La Riquelme” de algún club que presida.
Esa diferenciación que es más cultural que biológica se traduce en todo. Menos presupuesto, menos trascendencia; menos espacio y menos cobertura y alcance. Menos. Todo menos. Como si fuesen menos. Y son más. Allá y acá. Ya sea con salarios debajo de la línea de la pobreza o con divisiones que dejaron de existir sin saber, a ciencia cierta, las causas de su desaparición.
Lo grave es que ese espiral del silencio es tomado como válido. Por propios y ajenos. Los propios es la dirigencia misma de los clubes que las consideran de segunda (o de cuarta, como se dijo); haciéndose disputar sus encuentros en campos no aptos, sin indumentaria acorde, provocando su autogestión “gracias“ a que le dan una marca y con un desinterés que ni siquiera disimulan por cortesía. O, en el mejor de los casos, libradas a su propia suerte.
En esto tiene que ver, también, con la selección de matices y formas de presentarlas y que contribuyen a la configuración de valores, hábitos culturales, ideales y conductas que modelan un determinado imaginario social.
Nuevos mercados
Esa mirada binaria donde prevalece lo masculino sobre lo femenino, perpetua las desigualdades en el desarrollo de la actividad. En síntesis, no hay condiciones simbólicas para el desarrollo de la actividad. Sólo ellas, las protagonistas directas y sus excepciones. Contra el mundo. Sin poder adjetivar la bronca o la frustración
Es que todo lo que está en fase de desarrollo carece de juego simulantes y desafía el statuo quo imperante; y eso da miedo. Es que la cultura del vestuario donde la práctica discursiva es el desprecio a la mujer, de ponerlos en un lugar de sumisión, de subalternidad quedaría fuera de foco. Incomoda. Eso que no es inclusión, sino derecho a estar; en la historia de un deporte que en Argentina es una religión sin ateos y que ponerle un género lleva la estupidez humana demasiado lejos.
La función emotiva siempre facilita una descarga aunque hace incierta cualquier perspectiva. Sin embargo, las mujeres pueden ser un catalizador para atraer nuevos mercados y beneficios económicos y financieros, sociales, vinculantes y sociales. Pero, parece que, por ahora, nadie lo ve, produciendo un silencio tan profundo que por tal parece estridente. La de aquellas que transitan con frenético estoicismo el valle que siembra su ilimitado coraje.
Todas, festejando, gritando. Y uno se preguntará el por qué. Tal vez porque son invisibles. Y el silencio, a veces, suele ser atronador.
Tal vez el rompimiento de ese molde de machos levantiscos y jerarquías consagradas de varones prostibularios y de chicas hacendosas y dóciles sea una realidad desnuda difícil de soportar. Sin embargo, en algún espasmo de lucidez, entiendan que lo de los cientos de Eva es el testimonio de la resistencia humana.
Y que se enteren que a ellas -durante décadas- le pusieron un grillo a media pierna, la condenaron a vivir a medias, le escondieron la paz y la sonrisa, le vendieron la luna y la noche y la tuvieron las manos ocupadas. Pero siguieron caminando. Le pusieron las piedras por delante, le taparon la boca por si acaso, le abrieron una herida por la espalda y le sumaron olvido a la condena. Y continuaron. Que comprendan, que, fueron obligadas, casi de manera demoníaca, a ser más fuertes de lo que eran.
Y allí andan con su atrevido miedo, con una vieja canción en los labios y que sus piernas fuertes arrastran raíces todavía prontas a sentir; cambiando comodidad indolente por riesgo vital.
Asíse tendrá claro, muy en claro, que el fútbol no es de ellos; al menos no sólo de ellos. Es también de ellas. Sin el soborno del cielo ni la amenaza del infierno.