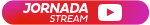A 40 años del estreno de "La Patagonia Rebelde"
La película de Héctor Olivera rodada en Santa Cruz es un ícono del cine nacional.
Hace 40 años, un 13 de junio de 1974, se estrenaba La Patagonia rebelde, la película dirigida por Héctor Olivera y protagonizada por Héctor Alterio, Luis Brandoni, Pepe Soriano, Federico Luppi y Osvaldo Terranova.
La misma reconstruye los fusilamientos de obreros y trabajadores rurales en la Patagonia a principios de la década del 20, basándose en la investigación histórica a la que Osvaldo Bayer consagró años de trabajo y que aún hoy sigue su camino. La película fue escrita por el propio Osvaldo Bayer junto al director Hector Olivera y Fernando Ayala, su socio en la productora cinematográfica Aries.
Su importancia trasciende diversas fronteras y por eso es una película única. Bien vale recordarla por sus méritos cinematográficos: fue una producción acorde con los estándares más elevados de la industria cinematográfica de la década del 70; contó con un reparto actoral excepcional del cual surgieron o se consolidaron los actores nacionales más destacados de los últimos cuarenta años; e innovó en términos estéticos y narrativos, proponiendo un relato político e histórico como una épica de un western patagónico, y que además por primera vez cuestionaba el accionar de los uniformes militares.
Pero también es valiosa en términos políticos: todo el derrotero por el que sus hacedores tuvieron que pasar, desde el germen del proyecto, pasando por la filmación, montaje, aprobación y calificación, llegando al estreno, su premiación en el festival de Berlín, años de prohibición y amenazas y reestreno en democracia, son, para decirlo sencillamente, otra película en sí misma.
Y es única además en términos históricos, en un momento en donde contar las historias de las víctimas no estaba de moda.
La Patagonia rebelde recrea con sus argumentos cinematográficos un hecho histórico que hasta ese momento había permanecido oculto al gran público. Y fue un hecho histórico realmente trágico, cruel, en donde cientos de trabajadores fueron fusilados por solicitar, entre otros sencillas peticiones, “botiquines con instrucciones en español en vez de en inglés”. Fue la primera película en denunciar los inquebrantables lazos entre la oligarquía y el Ejército.
Desandar el camino de La Patagonia rebelde es encontrarse con la conmovedora gesta de un grupo de obreros de pie, inmersos en la región más inhóspita y legendaria de nuestro país. Y también atravesar nuestra historia política más reciente. Al fin y al cabo, un siglo después de su heroica lucha, el gallego Soto y Facón Grande siguen teniendo razón.
El proyecto
A mediados de los años sesenta Osvaldo Bayer comenzó a investigar las huelgas patagónicas y su trágico desenlace, un tema que durante su infancia formaba parte de las conversaciones de la familia ya que sus padres habían vivido en Río Gallegos, muy cerca de la cárcel en la que fueron encerrados algunos huelguistas. Las diferentes versiones de los hechos despertaron la curiosidad de Bayer: mientras su padre recordaba con pesar el sufrimiento de los huelguistas, su madre minimizaba los hechos de un modo más ajustado a la versión oficial. Bayer guardó algunos panfletos y documentos coleccionados por su padre en aquella época, que serían el punto de partida de una profunda investigación que le llevó más de siete años.
Poco se sabía del tema hasta ese entonces. El abogado y periodista Jose Maria Borrero, que había sido testigo directo de los hechos, hizo su aporte en 1928 con la publicación de La Patagonia trágica, en donde testimoniaba los inicios de las huelgas patagónicas. Un anunciado segundo tomo, a llamarse Orgía de sangre, nunca llegó a ser publicado.
El escritor y ensayista David Viñas , por su parte, publicó en 1958 la novela Los dueños de la tierra. Su padre, Ismael Viñas, había sido el juez enviado por el gobierno de Hipólito Irigoyen para interceder durante la primera etapa del conflicto.
En 1968 Bayer trabajaba en el diario Clarín y, a pedido de Félix Luna, publicó un puñado de artículos en la revista Todo es historia. Este fue el inicio de la serie de libros titulada Los vengadores de la Patagonia trágica, con sus tres primeros tomos publicados en Argentina por la Editorial Galerna y un cuarto durante su exilio en Alemania. Todas estas publicaciones habían sido leídas por el director Héctor Olivera
El director y su acercamiento a las fuentes
Así, La Patagonia rebelde sería el título más emblemático de Aries Cinematográfica, productora fundada por Olivera y Fernando Ayala y que realizó hasta el día de hoy un total de 102 películas.
El contrato entre Bayer y Aries se firmó con el compromiso de respetar el espíritu del libro, incorporando al autor en la elaboración del guion y posteriormente en la elección de las locaciones.
Todo esto sucedió durante la breve primavera Camporista, en un escenario más que alentador para un proyecto que, entre otras cosas, denunciaba la alianza histórica entre la derecha y el Ejército Argentino. Una vez terminado, el guion fue presentado al Ente de Calificación presidido por Octavio Getino , quien había co-dirigido em 1968, junto a Pino Solanas, La hora de los hornos. Su aprobación fue inmediata, al igual que en el Instituto de Cine, en ese entonces presidido por el veterano director Mario Soffici , quien con entusiasmo otorgó el préstamo necesario para la realización de la película.
Tal cual consta en la apertura de la película, algunos hechos fueron condensados y los nombres de varios personajes fueron modificados con respecto al libro de Bayer. Esto se debió, en muchos casos, a razones puramente cinematográficas, pero lo cierto es que aún en democracia los militares eran capaces de poner obstáculos. Olivera y Ayala sabían muy bien que tan lejos podían llegar con el guion y optaron por cambiar los nombres de algunos militares, como el del teniente Anaya, todavía vivo en ese entonces y con descendientes en las armas. También desecharon una escena que a Bayer le hubiera encantado incluir, aquella en la que un grupo de prostitutas se negaron a prestar sus servicios a los soldados que habían consumado la matanza de los obreros.
Olivera y el contexto político al inicio del rodaje
Pero en julio de 1973 se produjo la renuncia de Cámpora y con Lastiri como presidente interino, se esperaba el arribo de Juan Domingo Perón para su tercer ciclo presidencial. El asunción de Lastiri con López Rega operando en las sombras no era un buen presagio, sobre todo para Osvaldo Bayer que debió padecer la prohibición de su libro acerca de Severino Di Giovanni. La estrategia de Olivera y Ayala sería, una vez finalizado el rodaje, lograr la autorización para el estreno de La Patagonia rebelde ya con el viejo general el poder. Cuando Perón asumió la presidencia en octubre de 1973 la situación política había mutado drásticamente.
Y así fue que Aries Cinematográfica partió hacia el sur para iniciar el rodaje en enero de 1974.
El rodaje
La película comenzó a filmarse en enero de 1974. Se trató de una aventura cinematográfica única hasta ese entonces, tanto por la envergadura del proyecto como por las condiciones en las que se iba a desarrollar. Pocas veces el cine argentino se había adentrado tan profundamente en las inmensidades patagónicas y mucho menos para abordar un tema tan comprometido. La empresa requería la máxima organización por parte de la productora Aries, que había llevado hasta Santa Cruz a un nutrido grupo de técnicos y actores y programado jornadas de rodaje en locaciones por lo general muy distantes unas de otras. La mayoría de las escenas fue rodada en localidades carentes de infraestructura o directamente en exteriores a campo abierto. En muchas ocasiones, según relata Federico Luppi, había que movilizar, además del equipo y los protagonistas, a decenas de extras. Si una demora en cualquier producción cinematográfica cuesta mucho dinero: ¿qué decir de La Patagonia rebelde?
Además, las noticias que llegaban desde Buenos Aires sobre la situación política eran preocupantes.
La comunidad de Santa Cruz recibió con entusiasmo al equipo de filmación y a los actores que llegaban para recrear un episodio fundamental de su historia.Una de las personas que más colaboró con el rodaje de La Patagonia rebelde fue el gobernador de Santa Cruz ,Jorge Cepernic, a quien Bayer había conocido cuando realizaba la investigación.
Otra valiosa participación de Cepernic
El 19 de enero de 1974 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) atacó la guarnición de Azul en el marco del cada vez más creciente rumor acerca de la deteriorada salud de Perón. En ese contexto, el gobernador Cepernic desoyó una "sugerencia" del Estado Mayor Conjunto respecto a impedir la continuación del rodaje de la película. En efecto, Cepernic se subió a un avión y se presentó en la estancia “La Anita”, donde se estaba filmando la escena de los fusilamientos, para poner a Olivera al tanto de la situación. Había que apurar el rodaje de una película que, a la luz de la situación política, tal vez nunca podría estrenarse.
La etapa de rodaje concluyó en los estudios Baires de la localidad bonaerense de Pacheco. De día fueron filmadas las escenas de interiores y de noche se iba realizando el montaje mientras Oscar Cardozo Ocampo avanzaba con la banda musical. Con tan sólo un mes de pos producción, La Patagonia rebelde estaba lista para ser presentada al Ente de Calificación. Era el 5 de abril de 1974.
La última palabra
Al terminarse la película, las autoridades del Ente de Calificación ya no eran las mismas que habían autorizado el guión durante la presidencia de Cámpora. El organismo estaba ahora constituido por una comisión de representantes de diversos sectores del poder.
En rigor de verdad, la película no fue prohibida, sino que no fue calificada, requisito fundamental para su estreno. Las razones que daba el Ente fueron por demás ridículas, según cuenta Olivera.
A todo esto, los medios anunciaban una y otra vez el estreno del filme. La expectativa era mayúscula porque además del natural interés que despertaba La Patagonia rebelde, en aquellos años se había generado un saludable acercamiento del público argentino hacia la producción local. Prueba de ello fueron el éxito de películas como Juan Moreira , Quebracho y Boquitas pintadas . Estas producciones convivían con un cine social y político realizado de un modo más independiente, cuando no clandestino. La película de Bayer-Olivera estaba llamada a unificar ambas tendencias.
Comenzó entonces una campaña en la que participaron todos los gremios vinculados a la industria cinematográfica. Algunos periódicos de la época publicaron solicitadas exigiendo una audiencia con el ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo . El tema llegó inclusive a tratarse en el Congreso, cuando el diputado Juan Carlos Cárdenas, de Vanguardia Federal, propuso solicitar un informe a Robledo acerca del postergado estreno de la película y recomendó programar una exhibición con los legisladores como únicos espectadores, para que estos evalúen los pasos a seguir.
Finalmente, Robledo recibió en su despacho a Olivera y compañía y, a juzgar por su respuesta, estaba claro que la última palabra la tenía Juan Domingo Perón.
Principios de junio de 1974: ya pasaron dos meses de la presentación al Ente de Calificación y la película aún no había sido autorizada para su estreno. Con el gobierno de Perón tambaleando entre izquierda y derecha y su delicado estado de salud ya casi un hecho público, López Rega esperaba confiado la muerte del general, sabiendo que va a sobrevivir a la tragedia como “el guitarrista malo de Gardel”.
A mediados de mayo, el general retirado Elbio Anaya , aquel personaje que aparece en la película caracterizado como Arzeno e interpretado por Héctor Pellegrini, sostuvo en el periódico La opinión una intensa polémica con el periodista Carlos Burone. El ex militar negaba con insistencia la veracidad de los hechos relatados por Bayer en su investigación y de este modo dejaba en claro cual era la posición del ejército en caso de estrenarse La Patagonia rebelde.
El 10 de junio Bayer y Olivera amanecieron con la noticia menos pensada. Emilio Abras, secretario de prensa de Perón, les comunicó: “el general acaba de ordenarme que den el filme ya mismo y en todos los cines del país”. Hay dos versiones acerca de la decisión del general Perón de dar vía libre al estreno de La Patagonia Rebelde.
Finalmente, el 13 de junio se produjo el esperado estreno, inmerso en un clima político cada vez más enrevesado. La respuesta del público fue la esperada. La buena disposición de los exhibidores y, por supuesto, el peso propio de la propuesta cinematográfica posibilitaron su exhibición en muchas salas de todo el país llegando a la cifra de un millón y medio de espectadores. Luego de cincuenta años, los sangrientos sucesos de la Patagonia estaban siendo divulgados de un modo masivo, mucho más de lo que hubiera imaginado Bayer cuando publicó su investigación.
La experiencia en el Festival de Berlín
Pocas semanas después de estrenarse, fue exhibida con gran expectativa en el Festival de Berlín. Sorprendió la actuación de Pepe Soriano en su papel de “El alemán” y la película fue premiada con el Oso de Plata. Allí estuvieron Héctor Olivera y Osvaldo Bayer justo el día en que llegó la noticia de la muerte de Perón.
Si durante la breve presidencia de Perón el camino de La Patagonia rebelde había sido difícil, sería mucho más arduo después de su muerte. Al fin y al cabo había sido él quien autorizó su estreno.
Con Isabel Martínez de Perón y López Rega en el poder, el ex crítico de cine Paulino Tato fue designado interventor del Ente de Calificación, cargo que desempeñó hasta 1980, ya instalada la dictadura militar. La primera orden de Tato con respecto a La Patagonia rebelde fue su silenciamiento en los medios de comunicación y luego la prohibición de su venta al exterior. El hallazgo de una copia en un campamento de la guerrilla para su uso con fines didácticos y un episodio protagonizado por el ERP en Mendoza precipitaron el levantamiento de la película. Todo esto sucedió mientras la Triple A extendía su accionar hacia el ámbito de la cultura. Muchos protagonistas de La Patagonia rebelde fueron amenazados de muerte y algunos de ellos debieron exiliarse.
Fuera de los cines, con gran parte de sus protagonistas amenazados de muerte o en el exilio, La Patagonia rebelde quedó en silencio hasta el fin de la dictadura militar. Aquella escena final, en la que los terratenientes celebran la sangrienta represión del Ejército sobre el pueblo patagónico era más que una metáfora, era un trágico presagio de lo que estaba por venir.
El proceso y la vuelta democrática
Sin la más mínima posibilidad de ser exhibida en la Argentina y no habiéndose podido vender al exterior ,La Patagonia rebelde parecía destinada a convertirse en una leyenda, pero una silenciosa. En una entrevista realizada por Osvaldo Soriano para la revista Humor Registrado en 1984, Osvaldo Bayer cuenta que él mismo llevó una copia en VHS para presentarla en Barcelona durante un congreso de la Central Obrera Libertaria. Había creciente interés en ver la película, ya que muchos de los sus personajes eran de origen español. Pero el problema radicó en que la versión estaba doblada al alemán, y nadie entendió nada.
La única buena noticia fue que la película no fue confiscada y los negativos y copias permanecieron intactos, gracias a una sagaz maniobra de Olivera y a la importancia de la Cinematográfica Aries dentro de la industria local.
Durante los años del Proceso, Aries siguió con su actividad, matizando películas de entretenimiento con algunas propuestas más audaces, como las de Adolfo Aristarain, con Federico Luppi como protagonista, recién regresado de España. Tiempo de revancha sobresalió dentro del cine de la época por su magnífica resolución y su eficaz metáfora acerca de la libertad de expresión.
Diciembre de 1983, final de la dictadura, Alfonsín a la presidencia. En enero de 1984 volvió a estrenarse La Patagonia rebelde con una vigencia demoledora. Recordemos que los hechos relatados en la película sucedieron durante el gobierno de Hipólito Irigoyen, del mismo partido radical que inauguraba el flamante periodo democrático. Casi diez años después, la película finalmente podía verse por todos y sin presiones en los cines.
Con los años, la película se consolidó como una de las más importantes de nuestra rica filmografia. Su gran virtud es la de haber logrado recrear los hechos aprovechando todos los recursos que el cine masivo puede ofrecer y es por eso que a cuatro décadas de su estreno luce vigorosa y fascinante. Fue concebida durante la época mas difícil de nuestra historia contemporánea, debiendo sortear crecientes dificultades en cada una de sus etapas. Es como si durante el rodaje, el contacto con los dolorosos recuerdos de la gente, el trajinar por las inmensidades y el rigor de los vientos sureños la hubieran curtido lo suficiente como para enfrentar las embestidas de ciertos personajes poderosos que buscaban seguir ocultando la gesta heroica de los peones y obreros de la Patagonia.
Ficción y realidad
La Patagonia rebelde iba a ser una película de duración estándar, es decir, no más de dos horas. Era imposible incluir toda la información recogida por Bayer en su investigación, por lo cual el guion debió escoger algunos hechos relevantes y abreviarlos de algún modo sin que se perdiera la perspectiva histórica. Algo similar sucedió con los personajes. Algunos de ellos debieron ser presentados con nombres alternativos y otros ni siquiera aparecieron en la película. El gran desafío entonces era componer hechos y personajes con veracidad y profundidad. Y esto se logró con creces, por cierto.
La eficacia del guion y el poder de síntesis de Bayer y Olivera quedó perfectamente expuesto a poco de comenzar la película. Es enero de 1923. En Río Gallegos está reunida la Federación Obrera para decidir llevar adelante una huelga hotelera. Aquí son presentados dos de los personajes centrales de la historia, el “gallego” Soto y el alemán “Schultz”, sobre cuyas líneas el guion de Bayer volcará la inspiración libertaria del anarco sindicalismo. A ellos se les suma Outrello, llegado de Puerto Santa Cruz, para traerles la solidaridad de los estibadores, mozos y carreros de la región. Un obrero de origen polaco plantea la problemática de los peones chilenos, explotados sobremanera por los estancieros. La mesa chica de los poderosos de la Patagonia está conformada por el Gobernador Mendez Garzón (alter ego de Correa Falcón), un grupo de terratenientes locales y los emisarios de los intereses británicos.
Comienzo de "La Patagonia rebelde"
En tan sólo diez minutos la película expone la situación laboral, el reparto del poder y la composición demográfica de la Patagonia en aquellos años.
Para seguir conociendo la historia, tanto la de la investigación de Bayer como la cinematográfica, un detallado recorrido por los personajes principales, los verídicos y su versión en ficción.
Personajes
El Gallego Soto:Su nombre era Antonio Soto Canalejo y había llegado a la Patagonia trabajando para una compañía de teatro. Fue el orador de La Patagonia rebelde. Su formación política y su clarividencia lo llevaron a ser uno de los líderes de la huelga y el objetivo principal de Zavala. Es quien se niega con firmeza a entregar las armas y negociar con el ejército y los terratenientes, sabe muy bien que con esa gente no se puede confiar. Tal cual lo muestra la película, al desatarse la masacre Soto decide escapar a Chile, su despedida del alemán Schultz es uno de los momentos más conmovedores de la película. “El gallego Soto” fue interpretado por Luis Brandoni, quien poco después de la prohibición de la película dejó la Argentina a causa de las amenazas de la Triple A
Facón Grande;El carrero llegado de Entre Ríos es uno de los personajes más entrañables de la película. Su nombre era José Font, y era el único de los principales referentes de la huelga patagónica nacido en Argentina. Federico Luppi recuerda su acercamiento a este personaje.
Schultz el alemán:Había muchos trabajadores europeos en la Patagonia de 1920. Pero este personaje fue una maravillosa creación del guion de Bayer y Olivera, interpretado magistralmente por Pepe Soriano. Es una representación de aquellos anarquistas llegados desde varios puntos del planeta con su historia de luchas y sus convicciones. Su espíritu libertario queda expresado cuando le confía en secreto a Soto que una vez que haya triunfado la huelga partirá hacia el paraíso terrenal, que está en “Lago Argentino”.
Zavala: Se trata, claro está, del teniente Varela, sindicado como el responsable de los fusilamientos. Con gran acierto la película lo presenta como un personaje cambiante, primero como un militar conciliador y luego como una fuerza implacable a la caza de los huelguistas. Cada uno de sus actos podría justificarse por la lógica militar, al fin y al cabo "está cumpliendo con su deber". Hasta que el final de la película lo encuentra frente a la certeza de que él y el Ejército Argentino sólo han servido a intereses foráneos.
Ramón Outrelo: Osvaldo Terranova interpretó a este dirigente sindical de Puerto Santa Cruz, un gallego anarquista que trabajaba como mozo y que fue uno de los encargados de levantar a la peonada en el extremo sur de esa provincia. Es el primero de los líderes asesinados por Zavala, aún mostrándose dispuesto a negociar, una escena de tremenda tensión dramática que anuncia el sangriento desarrollo de la historia.
Gobernador Méndez Garzón: Alter ego de Edelmiro Correa Falcón, gobernador de Santa Cruz durante el inicio de las huelgas, actividad que desarrollaba a la par de sus funciones como Secretario Gerente de la Sociedad Rural. Es en la película quien sienta en la mesa a los terratenientes argentinos e ingleses para planificar sus estrategias, presionando a los jueces, instando a Zavala para que no escatime bala y hasta acompañándolo durante la campaña de represión. El personaje fue interpretado por el gran actor argentino José María Gutierrez.
Graña el español: Se trata de José Graña, dirigente de origen español que ocupó varios cargos dentro de la federación Obrera de Santa Cruz. El guión lo ubica pronunciando extensos discursos que provocan la impaciencia y el aburrimiento de los huelguistas, una humorada seguramente desprendida de la pluma de Bayer. Al ser fusilado intenta convencer a los soldados de que su sumen a la causa anarquista. Fue interpretado por Tacholas, gallego por excelencia del cine argentino.
Capitán Arzeno: La inclusión de este personaje interpretado por Hector Pellegrini era obligada, ya que fue el encargado de ejecutar a muchos de los huelguistas y acompañó a Zavala durante toda su sangrienta campaña. Pero la cosa era bastante complicada: se trataba en realidad del futuro General Elbio Anaya, tío del general Leandro Anaya, titular del Ejército Argentino en tiempos en que se realizaba la película. Un encontronazo entre éste último y el presidente Juan Domingo Perón fue, según Bayer y como lo cuenta Olivera en el apartado sobre el estreno, el hecho que viabilizó el estreno de la película.
Juez Velar: Durante la primera parte de la película aparece un juez que da lugar a los reclamos de los obreros y declara la legalidad de la huelga, debiendo enfrentar las bravuconadas del gobernador y de los terratenientes. Se trataba del juez Ismael Viñas, padre del David Viñas, el autor de la novela Los dueños de la tierra, publicado años antes que la investigación de Bayer. El juez Velar fue interpretado por Juan Pablo Bayadjian.
El gaucho Florentino Cuello: Jorge Villalba interpretó a este criollo que muere sobre su caballo, de modales hoscos y de armas tomar. “El gaucho” Cuello también era entrerriano como Facón Grande. Participó en el alzamiento de las peonadas y en la película aparece como un ladero de Facón, siendo asesinado cuando va a su rescate.
Félix Novas: Seguramente se trate de Ibon Noya, presidente de la Sociedad Rural y miembro de la Liga Patriótica, que tuvo su accionar durante las huelgas. Como tal fue uno de los principales impulsores de la reacción de los terratenientes frente a la primera huelga. En la escena final, exquisita creación de Bayer, dirige a un coro de oligarcas cantando una canción en homenaje a Zavala, pero en inglés. El papel fue interpretado por Pedro Aleandro.
Farina el chileno: La notable actuación del chileno Franklin Caicedo caracterizó al portavoz de los peones chilenos, sometidos a las peores condiciones laborales. En la película aparece como un personaje activo y decidido, pero que no se suma a los discursos y a los canticos anarquistas. Sus motivaciones son muy simples y en su lucha protagoniza un gesto de singular heroísmo para salvar a Soto.
Comisario Micheri: El brazo bruto de los terratenientes. El personaje existió, se llamaba Pedro Micheri y era de origen correntino. Era el encargado de aleccionar a los peones que se habían levantado en las estancias, de detener a los dirigentes sindicales y de dificultar el trabajo del juez Velar. Es herido en un enfrentamiento y Facón Grande se niega a ejecutarlo.
Danielewski: Interpretado por Max Berliner, es, al igual que el alemán Schultz, la representación de un trabajador polaco llegado a la Patagonia con una fuerte formación sindical. Es en la película quien llama a defender los derechos de los trabajadores chilenos. Lo fusilan junto a Graña.
El Toscano: Otro personaje real y que le trajo más de un problema a Soto porque, si bien era un hombre muy útil para los enfrentamientos, lideraba una banda llamada “El consejo rojo” que se cortó por su cuenta para saquear las estancias. Era de origen italiano. El actor que hizo de “El Toscano” fue Mario Luciani.
El 68 de Ushuaia: Compañero de andanzas de “El toscano” e italiano como él. Se lo llamaba el 68 porque éste era el número que llevaba en la cárcel de Usuhaia. Sujeto temible que en la película aparece con el gorro típico de los presos con la cifra estampada en la frente. Es el único de los huelguistas que mata a sangre fría. Quien lo interpretó fue Luis Obregoso.
Kurt Wilckens: La película se inicia con el asesinato de Zavala/Varela en Buenos Aires, tres años después de la masacre patagónica. Quien lo perpetró fue Kurt Wilckens, anarquista alemán luego asesinado en prisión por un miembro de la Liga Patriótica. El documental El vindicador, dirigido en 1991 por Frieder Wagner y escrito por Osvaldo Bayer, recuerda la figura de Wilckens. En La Patagonia rebelde el personaje es interpretado por Wolfram Hecht.
Sindicalista del hotel: No aparece su nombre, pero según el libro de Bayer se trataria de Antonio Paris, cocinero de un hotel de Río Gallegos muy respetado entre la militancia sindical por haberse negado a servirle un banquete a los terratenientes durante una fecha patria. Este episodio está contado en la película. El actor fue Emilio Vidal.
Dueño del hotel: Walter Santa Ana participa brevemente con este personaje que les advierte a Soto y Schulz de la traición de Zavala y de las matanzas que se están perpetrando. Según consta en el libro de Bayer, muchos dueños de pulperías y pequeños albergues simpatizaban con la huelga ya que también padecían el monopolio asfixiante de los terratenientes.
Carbelleira: Manuel Albarellos era el dueño del hotel en el que se realizó el frustrado banquete patriótico de los terratenientes. Es también en la película quien debe indemnizar a uno de sus empleados con una suma que el sindicato utilizará para comprar una imprenta y comenzar la campaña de afiliación de los peones.
Ministro Gómez: La complicada situación de poner a Hipólito Irigoyen dándole la orden a Varela/Zavala de que cumpla con su deber (es decir, vaya a fusilar), fue resuelta incluyendo como personaje al Ministro del Interior, Ramón Gómez, interpretado por Alfredo Iglesias.
Edward Mathews: Otro personaje que cuesta identificar en la investigación de Bayer es el interpretado por Jorge Rivera Lopez. Caracteriza de cuerpo entero a un terrateniente inglés que en este caso no solo participa de las reuniones de su clase sino que fusil en mano acompaña a Zavala en el momento en el que van a ejecutar a Outrelo. Pero cuando la sangre llega al rio vuelve a su escenario natural: las intrigas oligarcas. Curiosidad: los que rodean a Edward Mathews en la foto son Héctor Olivera y Osvaldo Bayer, haciendo de extras como terratenientes.
La participación de Néstor Kirchner como extra en la película
Alguna vez Bayer lo conto en un reportaje, varios medios lo repitieron pero aun nadie ha podido encontrar la escena en la que el expresidente Nestor Kirchner aparece como extra de La Patagonia rebelde.
En Internet, mas precisamente en Youtube, se ha difundido una escena en la que un hombre delgado con boina aparece cantando fervorosamente el himno anarquista. Esta escena fue rodada en interiores, y como ya hemos aclarado al hablar del rodaje, todas las escenas de este tipo se hicieron en los estudios Baires de la localidad bonaerense de Genera Pacheco.
En este caso, la asociación Kirchner-Patagonia-1973-Pelicula queda totalmente descartada. Sí es probable que Kirchner haya participado en algunas de las escenas de manifestaciones rodadas en Rio Gallegos, pero no asi las de los fusilamientos en la estancia La Anita en la que participaron como extras un grupo de mineros de Rio Turbio.
(Télam)
Hace 40 años, un 13 de junio de 1974, se estrenaba La Patagonia rebelde, la película dirigida por Héctor Olivera y protagonizada por Héctor Alterio, Luis Brandoni, Pepe Soriano, Federico Luppi y Osvaldo Terranova.
La misma reconstruye los fusilamientos de obreros y trabajadores rurales en la Patagonia a principios de la década del 20, basándose en la investigación histórica a la que Osvaldo Bayer consagró años de trabajo y que aún hoy sigue su camino. La película fue escrita por el propio Osvaldo Bayer junto al director Hector Olivera y Fernando Ayala, su socio en la productora cinematográfica Aries.
Su importancia trasciende diversas fronteras y por eso es una película única. Bien vale recordarla por sus méritos cinematográficos: fue una producción acorde con los estándares más elevados de la industria cinematográfica de la década del 70; contó con un reparto actoral excepcional del cual surgieron o se consolidaron los actores nacionales más destacados de los últimos cuarenta años; e innovó en términos estéticos y narrativos, proponiendo un relato político e histórico como una épica de un western patagónico, y que además por primera vez cuestionaba el accionar de los uniformes militares.
Pero también es valiosa en términos políticos: todo el derrotero por el que sus hacedores tuvieron que pasar, desde el germen del proyecto, pasando por la filmación, montaje, aprobación y calificación, llegando al estreno, su premiación en el festival de Berlín, años de prohibición y amenazas y reestreno en democracia, son, para decirlo sencillamente, otra película en sí misma.
Y es única además en términos históricos, en un momento en donde contar las historias de las víctimas no estaba de moda.
La Patagonia rebelde recrea con sus argumentos cinematográficos un hecho histórico que hasta ese momento había permanecido oculto al gran público. Y fue un hecho histórico realmente trágico, cruel, en donde cientos de trabajadores fueron fusilados por solicitar, entre otros sencillas peticiones, “botiquines con instrucciones en español en vez de en inglés”. Fue la primera película en denunciar los inquebrantables lazos entre la oligarquía y el Ejército.
Desandar el camino de La Patagonia rebelde es encontrarse con la conmovedora gesta de un grupo de obreros de pie, inmersos en la región más inhóspita y legendaria de nuestro país. Y también atravesar nuestra historia política más reciente. Al fin y al cabo, un siglo después de su heroica lucha, el gallego Soto y Facón Grande siguen teniendo razón.
El proyecto
A mediados de los años sesenta Osvaldo Bayer comenzó a investigar las huelgas patagónicas y su trágico desenlace, un tema que durante su infancia formaba parte de las conversaciones de la familia ya que sus padres habían vivido en Río Gallegos, muy cerca de la cárcel en la que fueron encerrados algunos huelguistas. Las diferentes versiones de los hechos despertaron la curiosidad de Bayer: mientras su padre recordaba con pesar el sufrimiento de los huelguistas, su madre minimizaba los hechos de un modo más ajustado a la versión oficial. Bayer guardó algunos panfletos y documentos coleccionados por su padre en aquella época, que serían el punto de partida de una profunda investigación que le llevó más de siete años.
Poco se sabía del tema hasta ese entonces. El abogado y periodista Jose Maria Borrero, que había sido testigo directo de los hechos, hizo su aporte en 1928 con la publicación de La Patagonia trágica, en donde testimoniaba los inicios de las huelgas patagónicas. Un anunciado segundo tomo, a llamarse Orgía de sangre, nunca llegó a ser publicado.
El escritor y ensayista David Viñas , por su parte, publicó en 1958 la novela Los dueños de la tierra. Su padre, Ismael Viñas, había sido el juez enviado por el gobierno de Hipólito Irigoyen para interceder durante la primera etapa del conflicto.
En 1968 Bayer trabajaba en el diario Clarín y, a pedido de Félix Luna, publicó un puñado de artículos en la revista Todo es historia. Este fue el inicio de la serie de libros titulada Los vengadores de la Patagonia trágica, con sus tres primeros tomos publicados en Argentina por la Editorial Galerna y un cuarto durante su exilio en Alemania. Todas estas publicaciones habían sido leídas por el director Héctor Olivera
El director y su acercamiento a las fuentes
Así, La Patagonia rebelde sería el título más emblemático de Aries Cinematográfica, productora fundada por Olivera y Fernando Ayala y que realizó hasta el día de hoy un total de 102 películas.
El contrato entre Bayer y Aries se firmó con el compromiso de respetar el espíritu del libro, incorporando al autor en la elaboración del guion y posteriormente en la elección de las locaciones.
Todo esto sucedió durante la breve primavera Camporista, en un escenario más que alentador para un proyecto que, entre otras cosas, denunciaba la alianza histórica entre la derecha y el Ejército Argentino. Una vez terminado, el guion fue presentado al Ente de Calificación presidido por Octavio Getino , quien había co-dirigido em 1968, junto a Pino Solanas, La hora de los hornos. Su aprobación fue inmediata, al igual que en el Instituto de Cine, en ese entonces presidido por el veterano director Mario Soffici , quien con entusiasmo otorgó el préstamo necesario para la realización de la película.
Tal cual consta en la apertura de la película, algunos hechos fueron condensados y los nombres de varios personajes fueron modificados con respecto al libro de Bayer. Esto se debió, en muchos casos, a razones puramente cinematográficas, pero lo cierto es que aún en democracia los militares eran capaces de poner obstáculos. Olivera y Ayala sabían muy bien que tan lejos podían llegar con el guion y optaron por cambiar los nombres de algunos militares, como el del teniente Anaya, todavía vivo en ese entonces y con descendientes en las armas. También desecharon una escena que a Bayer le hubiera encantado incluir, aquella en la que un grupo de prostitutas se negaron a prestar sus servicios a los soldados que habían consumado la matanza de los obreros.
Olivera y el contexto político al inicio del rodaje
Pero en julio de 1973 se produjo la renuncia de Cámpora y con Lastiri como presidente interino, se esperaba el arribo de Juan Domingo Perón para su tercer ciclo presidencial. El asunción de Lastiri con López Rega operando en las sombras no era un buen presagio, sobre todo para Osvaldo Bayer que debió padecer la prohibición de su libro acerca de Severino Di Giovanni. La estrategia de Olivera y Ayala sería, una vez finalizado el rodaje, lograr la autorización para el estreno de La Patagonia rebelde ya con el viejo general el poder. Cuando Perón asumió la presidencia en octubre de 1973 la situación política había mutado drásticamente.
Y así fue que Aries Cinematográfica partió hacia el sur para iniciar el rodaje en enero de 1974.
El rodaje
La película comenzó a filmarse en enero de 1974. Se trató de una aventura cinematográfica única hasta ese entonces, tanto por la envergadura del proyecto como por las condiciones en las que se iba a desarrollar. Pocas veces el cine argentino se había adentrado tan profundamente en las inmensidades patagónicas y mucho menos para abordar un tema tan comprometido. La empresa requería la máxima organización por parte de la productora Aries, que había llevado hasta Santa Cruz a un nutrido grupo de técnicos y actores y programado jornadas de rodaje en locaciones por lo general muy distantes unas de otras. La mayoría de las escenas fue rodada en localidades carentes de infraestructura o directamente en exteriores a campo abierto. En muchas ocasiones, según relata Federico Luppi, había que movilizar, además del equipo y los protagonistas, a decenas de extras. Si una demora en cualquier producción cinematográfica cuesta mucho dinero: ¿qué decir de La Patagonia rebelde?
Además, las noticias que llegaban desde Buenos Aires sobre la situación política eran preocupantes.
La comunidad de Santa Cruz recibió con entusiasmo al equipo de filmación y a los actores que llegaban para recrear un episodio fundamental de su historia.Una de las personas que más colaboró con el rodaje de La Patagonia rebelde fue el gobernador de Santa Cruz ,Jorge Cepernic, a quien Bayer había conocido cuando realizaba la investigación.
Otra valiosa participación de Cepernic
El 19 de enero de 1974 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) atacó la guarnición de Azul en el marco del cada vez más creciente rumor acerca de la deteriorada salud de Perón. En ese contexto, el gobernador Cepernic desoyó una "sugerencia" del Estado Mayor Conjunto respecto a impedir la continuación del rodaje de la película. En efecto, Cepernic se subió a un avión y se presentó en la estancia “La Anita”, donde se estaba filmando la escena de los fusilamientos, para poner a Olivera al tanto de la situación. Había que apurar el rodaje de una película que, a la luz de la situación política, tal vez nunca podría estrenarse.
La etapa de rodaje concluyó en los estudios Baires de la localidad bonaerense de Pacheco. De día fueron filmadas las escenas de interiores y de noche se iba realizando el montaje mientras Oscar Cardozo Ocampo avanzaba con la banda musical. Con tan sólo un mes de pos producción, La Patagonia rebelde estaba lista para ser presentada al Ente de Calificación. Era el 5 de abril de 1974.
La última palabra
Al terminarse la película, las autoridades del Ente de Calificación ya no eran las mismas que habían autorizado el guión durante la presidencia de Cámpora. El organismo estaba ahora constituido por una comisión de representantes de diversos sectores del poder.
En rigor de verdad, la película no fue prohibida, sino que no fue calificada, requisito fundamental para su estreno. Las razones que daba el Ente fueron por demás ridículas, según cuenta Olivera.
A todo esto, los medios anunciaban una y otra vez el estreno del filme. La expectativa era mayúscula porque además del natural interés que despertaba La Patagonia rebelde, en aquellos años se había generado un saludable acercamiento del público argentino hacia la producción local. Prueba de ello fueron el éxito de películas como Juan Moreira , Quebracho y Boquitas pintadas . Estas producciones convivían con un cine social y político realizado de un modo más independiente, cuando no clandestino. La película de Bayer-Olivera estaba llamada a unificar ambas tendencias.
Comenzó entonces una campaña en la que participaron todos los gremios vinculados a la industria cinematográfica. Algunos periódicos de la época publicaron solicitadas exigiendo una audiencia con el ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo . El tema llegó inclusive a tratarse en el Congreso, cuando el diputado Juan Carlos Cárdenas, de Vanguardia Federal, propuso solicitar un informe a Robledo acerca del postergado estreno de la película y recomendó programar una exhibición con los legisladores como únicos espectadores, para que estos evalúen los pasos a seguir.
Finalmente, Robledo recibió en su despacho a Olivera y compañía y, a juzgar por su respuesta, estaba claro que la última palabra la tenía Juan Domingo Perón.
Principios de junio de 1974: ya pasaron dos meses de la presentación al Ente de Calificación y la película aún no había sido autorizada para su estreno. Con el gobierno de Perón tambaleando entre izquierda y derecha y su delicado estado de salud ya casi un hecho público, López Rega esperaba confiado la muerte del general, sabiendo que va a sobrevivir a la tragedia como “el guitarrista malo de Gardel”.
A mediados de mayo, el general retirado Elbio Anaya , aquel personaje que aparece en la película caracterizado como Arzeno e interpretado por Héctor Pellegrini, sostuvo en el periódico La opinión una intensa polémica con el periodista Carlos Burone. El ex militar negaba con insistencia la veracidad de los hechos relatados por Bayer en su investigación y de este modo dejaba en claro cual era la posición del ejército en caso de estrenarse La Patagonia rebelde.
El 10 de junio Bayer y Olivera amanecieron con la noticia menos pensada. Emilio Abras, secretario de prensa de Perón, les comunicó: “el general acaba de ordenarme que den el filme ya mismo y en todos los cines del país”. Hay dos versiones acerca de la decisión del general Perón de dar vía libre al estreno de La Patagonia Rebelde.
Finalmente, el 13 de junio se produjo el esperado estreno, inmerso en un clima político cada vez más enrevesado. La respuesta del público fue la esperada. La buena disposición de los exhibidores y, por supuesto, el peso propio de la propuesta cinematográfica posibilitaron su exhibición en muchas salas de todo el país llegando a la cifra de un millón y medio de espectadores. Luego de cincuenta años, los sangrientos sucesos de la Patagonia estaban siendo divulgados de un modo masivo, mucho más de lo que hubiera imaginado Bayer cuando publicó su investigación.
La experiencia en el Festival de Berlín
Pocas semanas después de estrenarse, fue exhibida con gran expectativa en el Festival de Berlín. Sorprendió la actuación de Pepe Soriano en su papel de “El alemán” y la película fue premiada con el Oso de Plata. Allí estuvieron Héctor Olivera y Osvaldo Bayer justo el día en que llegó la noticia de la muerte de Perón.
Si durante la breve presidencia de Perón el camino de La Patagonia rebelde había sido difícil, sería mucho más arduo después de su muerte. Al fin y al cabo había sido él quien autorizó su estreno.
Con Isabel Martínez de Perón y López Rega en el poder, el ex crítico de cine Paulino Tato fue designado interventor del Ente de Calificación, cargo que desempeñó hasta 1980, ya instalada la dictadura militar. La primera orden de Tato con respecto a La Patagonia rebelde fue su silenciamiento en los medios de comunicación y luego la prohibición de su venta al exterior. El hallazgo de una copia en un campamento de la guerrilla para su uso con fines didácticos y un episodio protagonizado por el ERP en Mendoza precipitaron el levantamiento de la película. Todo esto sucedió mientras la Triple A extendía su accionar hacia el ámbito de la cultura. Muchos protagonistas de La Patagonia rebelde fueron amenazados de muerte y algunos de ellos debieron exiliarse.
Fuera de los cines, con gran parte de sus protagonistas amenazados de muerte o en el exilio, La Patagonia rebelde quedó en silencio hasta el fin de la dictadura militar. Aquella escena final, en la que los terratenientes celebran la sangrienta represión del Ejército sobre el pueblo patagónico era más que una metáfora, era un trágico presagio de lo que estaba por venir.
El proceso y la vuelta democrática
Sin la más mínima posibilidad de ser exhibida en la Argentina y no habiéndose podido vender al exterior ,La Patagonia rebelde parecía destinada a convertirse en una leyenda, pero una silenciosa. En una entrevista realizada por Osvaldo Soriano para la revista Humor Registrado en 1984, Osvaldo Bayer cuenta que él mismo llevó una copia en VHS para presentarla en Barcelona durante un congreso de la Central Obrera Libertaria. Había creciente interés en ver la película, ya que muchos de los sus personajes eran de origen español. Pero el problema radicó en que la versión estaba doblada al alemán, y nadie entendió nada.
La única buena noticia fue que la película no fue confiscada y los negativos y copias permanecieron intactos, gracias a una sagaz maniobra de Olivera y a la importancia de la Cinematográfica Aries dentro de la industria local.
Durante los años del Proceso, Aries siguió con su actividad, matizando películas de entretenimiento con algunas propuestas más audaces, como las de Adolfo Aristarain, con Federico Luppi como protagonista, recién regresado de España. Tiempo de revancha sobresalió dentro del cine de la época por su magnífica resolución y su eficaz metáfora acerca de la libertad de expresión.
Diciembre de 1983, final de la dictadura, Alfonsín a la presidencia. En enero de 1984 volvió a estrenarse La Patagonia rebelde con una vigencia demoledora. Recordemos que los hechos relatados en la película sucedieron durante el gobierno de Hipólito Irigoyen, del mismo partido radical que inauguraba el flamante periodo democrático. Casi diez años después, la película finalmente podía verse por todos y sin presiones en los cines.
Con los años, la película se consolidó como una de las más importantes de nuestra rica filmografia. Su gran virtud es la de haber logrado recrear los hechos aprovechando todos los recursos que el cine masivo puede ofrecer y es por eso que a cuatro décadas de su estreno luce vigorosa y fascinante. Fue concebida durante la época mas difícil de nuestra historia contemporánea, debiendo sortear crecientes dificultades en cada una de sus etapas. Es como si durante el rodaje, el contacto con los dolorosos recuerdos de la gente, el trajinar por las inmensidades y el rigor de los vientos sureños la hubieran curtido lo suficiente como para enfrentar las embestidas de ciertos personajes poderosos que buscaban seguir ocultando la gesta heroica de los peones y obreros de la Patagonia.
Ficción y realidad
La Patagonia rebelde iba a ser una película de duración estándar, es decir, no más de dos horas. Era imposible incluir toda la información recogida por Bayer en su investigación, por lo cual el guion debió escoger algunos hechos relevantes y abreviarlos de algún modo sin que se perdiera la perspectiva histórica. Algo similar sucedió con los personajes. Algunos de ellos debieron ser presentados con nombres alternativos y otros ni siquiera aparecieron en la película. El gran desafío entonces era componer hechos y personajes con veracidad y profundidad. Y esto se logró con creces, por cierto.
La eficacia del guion y el poder de síntesis de Bayer y Olivera quedó perfectamente expuesto a poco de comenzar la película. Es enero de 1923. En Río Gallegos está reunida la Federación Obrera para decidir llevar adelante una huelga hotelera. Aquí son presentados dos de los personajes centrales de la historia, el “gallego” Soto y el alemán “Schultz”, sobre cuyas líneas el guion de Bayer volcará la inspiración libertaria del anarco sindicalismo. A ellos se les suma Outrello, llegado de Puerto Santa Cruz, para traerles la solidaridad de los estibadores, mozos y carreros de la región. Un obrero de origen polaco plantea la problemática de los peones chilenos, explotados sobremanera por los estancieros. La mesa chica de los poderosos de la Patagonia está conformada por el Gobernador Mendez Garzón (alter ego de Correa Falcón), un grupo de terratenientes locales y los emisarios de los intereses británicos.
Comienzo de "La Patagonia rebelde"
En tan sólo diez minutos la película expone la situación laboral, el reparto del poder y la composición demográfica de la Patagonia en aquellos años.
Para seguir conociendo la historia, tanto la de la investigación de Bayer como la cinematográfica, un detallado recorrido por los personajes principales, los verídicos y su versión en ficción.
Personajes
El Gallego Soto:Su nombre era Antonio Soto Canalejo y había llegado a la Patagonia trabajando para una compañía de teatro. Fue el orador de La Patagonia rebelde. Su formación política y su clarividencia lo llevaron a ser uno de los líderes de la huelga y el objetivo principal de Zavala. Es quien se niega con firmeza a entregar las armas y negociar con el ejército y los terratenientes, sabe muy bien que con esa gente no se puede confiar. Tal cual lo muestra la película, al desatarse la masacre Soto decide escapar a Chile, su despedida del alemán Schultz es uno de los momentos más conmovedores de la película. “El gallego Soto” fue interpretado por Luis Brandoni, quien poco después de la prohibición de la película dejó la Argentina a causa de las amenazas de la Triple A
Facón Grande;El carrero llegado de Entre Ríos es uno de los personajes más entrañables de la película. Su nombre era José Font, y era el único de los principales referentes de la huelga patagónica nacido en Argentina. Federico Luppi recuerda su acercamiento a este personaje.
Schultz el alemán:Había muchos trabajadores europeos en la Patagonia de 1920. Pero este personaje fue una maravillosa creación del guion de Bayer y Olivera, interpretado magistralmente por Pepe Soriano. Es una representación de aquellos anarquistas llegados desde varios puntos del planeta con su historia de luchas y sus convicciones. Su espíritu libertario queda expresado cuando le confía en secreto a Soto que una vez que haya triunfado la huelga partirá hacia el paraíso terrenal, que está en “Lago Argentino”.
Zavala: Se trata, claro está, del teniente Varela, sindicado como el responsable de los fusilamientos. Con gran acierto la película lo presenta como un personaje cambiante, primero como un militar conciliador y luego como una fuerza implacable a la caza de los huelguistas. Cada uno de sus actos podría justificarse por la lógica militar, al fin y al cabo "está cumpliendo con su deber". Hasta que el final de la película lo encuentra frente a la certeza de que él y el Ejército Argentino sólo han servido a intereses foráneos.
Ramón Outrelo: Osvaldo Terranova interpretó a este dirigente sindical de Puerto Santa Cruz, un gallego anarquista que trabajaba como mozo y que fue uno de los encargados de levantar a la peonada en el extremo sur de esa provincia. Es el primero de los líderes asesinados por Zavala, aún mostrándose dispuesto a negociar, una escena de tremenda tensión dramática que anuncia el sangriento desarrollo de la historia.
Gobernador Méndez Garzón: Alter ego de Edelmiro Correa Falcón, gobernador de Santa Cruz durante el inicio de las huelgas, actividad que desarrollaba a la par de sus funciones como Secretario Gerente de la Sociedad Rural. Es en la película quien sienta en la mesa a los terratenientes argentinos e ingleses para planificar sus estrategias, presionando a los jueces, instando a Zavala para que no escatime bala y hasta acompañándolo durante la campaña de represión. El personaje fue interpretado por el gran actor argentino José María Gutierrez.
Graña el español: Se trata de José Graña, dirigente de origen español que ocupó varios cargos dentro de la federación Obrera de Santa Cruz. El guión lo ubica pronunciando extensos discursos que provocan la impaciencia y el aburrimiento de los huelguistas, una humorada seguramente desprendida de la pluma de Bayer. Al ser fusilado intenta convencer a los soldados de que su sumen a la causa anarquista. Fue interpretado por Tacholas, gallego por excelencia del cine argentino.
Capitán Arzeno: La inclusión de este personaje interpretado por Hector Pellegrini era obligada, ya que fue el encargado de ejecutar a muchos de los huelguistas y acompañó a Zavala durante toda su sangrienta campaña. Pero la cosa era bastante complicada: se trataba en realidad del futuro General Elbio Anaya, tío del general Leandro Anaya, titular del Ejército Argentino en tiempos en que se realizaba la película. Un encontronazo entre éste último y el presidente Juan Domingo Perón fue, según Bayer y como lo cuenta Olivera en el apartado sobre el estreno, el hecho que viabilizó el estreno de la película.
Juez Velar: Durante la primera parte de la película aparece un juez que da lugar a los reclamos de los obreros y declara la legalidad de la huelga, debiendo enfrentar las bravuconadas del gobernador y de los terratenientes. Se trataba del juez Ismael Viñas, padre del David Viñas, el autor de la novela Los dueños de la tierra, publicado años antes que la investigación de Bayer. El juez Velar fue interpretado por Juan Pablo Bayadjian.
El gaucho Florentino Cuello: Jorge Villalba interpretó a este criollo que muere sobre su caballo, de modales hoscos y de armas tomar. “El gaucho” Cuello también era entrerriano como Facón Grande. Participó en el alzamiento de las peonadas y en la película aparece como un ladero de Facón, siendo asesinado cuando va a su rescate.
Félix Novas: Seguramente se trate de Ibon Noya, presidente de la Sociedad Rural y miembro de la Liga Patriótica, que tuvo su accionar durante las huelgas. Como tal fue uno de los principales impulsores de la reacción de los terratenientes frente a la primera huelga. En la escena final, exquisita creación de Bayer, dirige a un coro de oligarcas cantando una canción en homenaje a Zavala, pero en inglés. El papel fue interpretado por Pedro Aleandro.
Farina el chileno: La notable actuación del chileno Franklin Caicedo caracterizó al portavoz de los peones chilenos, sometidos a las peores condiciones laborales. En la película aparece como un personaje activo y decidido, pero que no se suma a los discursos y a los canticos anarquistas. Sus motivaciones son muy simples y en su lucha protagoniza un gesto de singular heroísmo para salvar a Soto.
Comisario Micheri: El brazo bruto de los terratenientes. El personaje existió, se llamaba Pedro Micheri y era de origen correntino. Era el encargado de aleccionar a los peones que se habían levantado en las estancias, de detener a los dirigentes sindicales y de dificultar el trabajo del juez Velar. Es herido en un enfrentamiento y Facón Grande se niega a ejecutarlo.
Danielewski: Interpretado por Max Berliner, es, al igual que el alemán Schultz, la representación de un trabajador polaco llegado a la Patagonia con una fuerte formación sindical. Es en la película quien llama a defender los derechos de los trabajadores chilenos. Lo fusilan junto a Graña.
El Toscano: Otro personaje real y que le trajo más de un problema a Soto porque, si bien era un hombre muy útil para los enfrentamientos, lideraba una banda llamada “El consejo rojo” que se cortó por su cuenta para saquear las estancias. Era de origen italiano. El actor que hizo de “El Toscano” fue Mario Luciani.
El 68 de Ushuaia: Compañero de andanzas de “El toscano” e italiano como él. Se lo llamaba el 68 porque éste era el número que llevaba en la cárcel de Usuhaia. Sujeto temible que en la película aparece con el gorro típico de los presos con la cifra estampada en la frente. Es el único de los huelguistas que mata a sangre fría. Quien lo interpretó fue Luis Obregoso.
Kurt Wilckens: La película se inicia con el asesinato de Zavala/Varela en Buenos Aires, tres años después de la masacre patagónica. Quien lo perpetró fue Kurt Wilckens, anarquista alemán luego asesinado en prisión por un miembro de la Liga Patriótica. El documental El vindicador, dirigido en 1991 por Frieder Wagner y escrito por Osvaldo Bayer, recuerda la figura de Wilckens. En La Patagonia rebelde el personaje es interpretado por Wolfram Hecht.
Sindicalista del hotel: No aparece su nombre, pero según el libro de Bayer se trataria de Antonio Paris, cocinero de un hotel de Río Gallegos muy respetado entre la militancia sindical por haberse negado a servirle un banquete a los terratenientes durante una fecha patria. Este episodio está contado en la película. El actor fue Emilio Vidal.
Dueño del hotel: Walter Santa Ana participa brevemente con este personaje que les advierte a Soto y Schulz de la traición de Zavala y de las matanzas que se están perpetrando. Según consta en el libro de Bayer, muchos dueños de pulperías y pequeños albergues simpatizaban con la huelga ya que también padecían el monopolio asfixiante de los terratenientes.
Carbelleira: Manuel Albarellos era el dueño del hotel en el que se realizó el frustrado banquete patriótico de los terratenientes. Es también en la película quien debe indemnizar a uno de sus empleados con una suma que el sindicato utilizará para comprar una imprenta y comenzar la campaña de afiliación de los peones.
Ministro Gómez: La complicada situación de poner a Hipólito Irigoyen dándole la orden a Varela/Zavala de que cumpla con su deber (es decir, vaya a fusilar), fue resuelta incluyendo como personaje al Ministro del Interior, Ramón Gómez, interpretado por Alfredo Iglesias.
Edward Mathews: Otro personaje que cuesta identificar en la investigación de Bayer es el interpretado por Jorge Rivera Lopez. Caracteriza de cuerpo entero a un terrateniente inglés que en este caso no solo participa de las reuniones de su clase sino que fusil en mano acompaña a Zavala en el momento en el que van a ejecutar a Outrelo. Pero cuando la sangre llega al rio vuelve a su escenario natural: las intrigas oligarcas. Curiosidad: los que rodean a Edward Mathews en la foto son Héctor Olivera y Osvaldo Bayer, haciendo de extras como terratenientes.
La participación de Néstor Kirchner como extra en la película
Alguna vez Bayer lo conto en un reportaje, varios medios lo repitieron pero aun nadie ha podido encontrar la escena en la que el expresidente Nestor Kirchner aparece como extra de La Patagonia rebelde.
En Internet, mas precisamente en Youtube, se ha difundido una escena en la que un hombre delgado con boina aparece cantando fervorosamente el himno anarquista. Esta escena fue rodada en interiores, y como ya hemos aclarado al hablar del rodaje, todas las escenas de este tipo se hicieron en los estudios Baires de la localidad bonaerense de Genera Pacheco.
En este caso, la asociación Kirchner-Patagonia-1973-Pelicula queda totalmente descartada. Sí es probable que Kirchner haya participado en algunas de las escenas de manifestaciones rodadas en Rio Gallegos, pero no asi las de los fusilamientos en la estancia La Anita en la que participaron como extras un grupo de mineros de Rio Turbio.
(Télam)