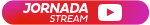Transición Energética y Desarrollo: lectura de un proceso global en clave nacional
Por Eugenio Kramer* / Especial para Jornada
Argentina se encuentra, otra vez, ante la oportunidad de comenzar a revertir un proceso histórico de subdesarrollo y desindustrialización o de profundizar un lastre estructural, también histórico, asociado a la dependencia tecnológica, derivada de la forma dependiente de inserción económica internacional caracterizada por la primarización de la economía, el constante deterioro de los términos de intercambio y la restricción externa, los bajos salarios y las crisis cíclicas, como la actual.
Esta oportunidad la brinda, principalmente, la llamada transición energética. El desenlace de tal situación dependerá, entre otras cosas, de la realización de un abordaje conceptual estratégico de ese proceso. Esta transición es impulsada en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático y que impone metas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a las naciones adherentes.
En este caso, nuevamente los denominados “países centrales”, se encuentran ante la necesidad imperante de apoyar su futuro en la dotación de recursos naturales con la que cuentan los “países periféricos”, siendo Argentina uno de ellos.
El escenario inicial para caracterizar la transición energética exhibe que, del total de las emisiones de GEI, el 65 % se atribuye a los países centrales (25% EE.UU., 25% China, 15% Europa), mientras que Argentina aporta solo el 0,75% de estas. No obstante, también difieren en sus fuentes, ya que a nivel global el 78% derivan del sector energético, mientras que en Argentina este sector sólo representa el 51%, del cual el 13% corresponde a la generación de energía y 21% al consumo de combustibles.
Si bien el cambio climático, como proceso climático, es uno y afecta al mundo en su totalidad, la transición energética como proceso político y económico, muestra al menos dos frentes. Los países centrales demandando una transformación en su matriz energética y sin disponibilidad de Recursos Naturales para llevarla adelante y los países periféricos, entre ellos Argentina y en particular la Patagonia, que cuentan con los recursos necesarios para la producción de las energías verdes y los vectores energéticos derivados de ella, que el mundo, especialmente los países centrales, demandarán para su transición energética en los próximos 30 años. Estos recursos son, ni más ni menos, que expansión y disponibilidad territorial, el agua, los minerales y elementos ecosistémicos como el viento y la radiación solar para la generación de energía limpia.
En este sentido, el abordaje estratégico de la transición energética, refiere a la importancia de desarrollar un enfoque político de este proceso global con perspectiva regional, nacional y territorial, que conduzca el proceso técnico para su desarrollo buscando aportar a la demanda mundial, que nos incluye, pero generando un impacto territorial positivo.
En el abordaje político los marcos conceptuales son clave, ya que, en el fondo, son estos los que conducen luego los caminos de la praxis política y a la construcción y ejecución de políticas públicas.
El enfoque pretendido es aquel que ponga la centralidad en la región, en nuestro país, que nos permita ver el mundo y vernos en el mundo desde nosotros mismos y no hacerlo desde intereses y realidades que no son los propios.
Países centrales y periféricos hacen referencia a las dos caras de un mismo proceso. De acuerdo con la CEPAL, a partir de la expansión capitalista europea de fines del siglo XIX se constituye, por un lado, un centro en los países industriales desarrollados demandantes de materias primas y de mercados de exportación y una periferia en los países periféricos subdesarrollados, dotados de materias primas. Esta caracterización arroja que el desarrollo y el subdesarrollo son la cara de la misma moneda y que es necesario cambiar el enfoque geopolítico para transformar el subdesarrollo en desarrollo. Lo mismo aplica a la forma, en que la región patagónica debe mirar al unitarismo centralista ejercido desde la Capital.
Existen al menos dos factores que condicionan la posibilidad de revertir el proceso. Los teóricos latinoamericanos Juan Carlos Puig y Helio Jaguaribe los definieron como “Permisibilidad del Sistema Internacional” y la “viabilidad nacional”. Estos hacen referencia a las condiciones internacionales, específicamente a la situación hegemónica vigente y a la capacidad de una nación de impulsar un proceso de autonomía. Es decir, sus capacidades institucionales, industriales y financieras, también aplicable a la coyuntura política nacional.
En este sentido, el abordaje de la transición energética y la caracterización de la misma variará dependiendo de su enfoque. Dependiendo del marco conceptual se puede identificar una transición energética global o múltiples transiciones energéticas regionales interrelacionadas. Para la Argentina, esto representa una oportunidad para la reinserción en el mundo, en el marco de un proceso integración regional para el fortalecimiento de la referida “viabilidad nacional”, que impulse la industrialización de la cadena de valor de la energía renovable y sus vectores energéticos, así como un replanteo de la energía como un elemento estratégico, clave en la construcción de competitividad en la economía nacional y regional.
Pero, también podemos repetir los mismos errores de siempre y enfocarla como un proceso más de apertura a la inversión extranjera que profundice la dependencia tecnológica argentina. Desconectado de los procesos nacionales de industrialización y agregado de valor, exacerbando el extractivismo y la transferencia de recursos al exterior y como resultado, las recurrentes crisis del sector externo que abundan en procesos de devaluación e inflación como el que hoy vivimos.
Basta evaluar la realidad de los principales sectores económicos argentinos, especialmente el energético a partir de su privatización y sus respectivas cadenas de valor, para evidenciar que es necesario ensayar nuevos abordajes políticos conceptuales para lograr diferentes resultados económicos y sociales.#
* El autor es integrante de la Fundación Patagonia Tercer Milenio y Agenda Chubut.

Por Eugenio Kramer* / Especial para Jornada
Argentina se encuentra, otra vez, ante la oportunidad de comenzar a revertir un proceso histórico de subdesarrollo y desindustrialización o de profundizar un lastre estructural, también histórico, asociado a la dependencia tecnológica, derivada de la forma dependiente de inserción económica internacional caracterizada por la primarización de la economía, el constante deterioro de los términos de intercambio y la restricción externa, los bajos salarios y las crisis cíclicas, como la actual.
Esta oportunidad la brinda, principalmente, la llamada transición energética. El desenlace de tal situación dependerá, entre otras cosas, de la realización de un abordaje conceptual estratégico de ese proceso. Esta transición es impulsada en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático y que impone metas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a las naciones adherentes.
En este caso, nuevamente los denominados “países centrales”, se encuentran ante la necesidad imperante de apoyar su futuro en la dotación de recursos naturales con la que cuentan los “países periféricos”, siendo Argentina uno de ellos.
El escenario inicial para caracterizar la transición energética exhibe que, del total de las emisiones de GEI, el 65 % se atribuye a los países centrales (25% EE.UU., 25% China, 15% Europa), mientras que Argentina aporta solo el 0,75% de estas. No obstante, también difieren en sus fuentes, ya que a nivel global el 78% derivan del sector energético, mientras que en Argentina este sector sólo representa el 51%, del cual el 13% corresponde a la generación de energía y 21% al consumo de combustibles.
Si bien el cambio climático, como proceso climático, es uno y afecta al mundo en su totalidad, la transición energética como proceso político y económico, muestra al menos dos frentes. Los países centrales demandando una transformación en su matriz energética y sin disponibilidad de Recursos Naturales para llevarla adelante y los países periféricos, entre ellos Argentina y en particular la Patagonia, que cuentan con los recursos necesarios para la producción de las energías verdes y los vectores energéticos derivados de ella, que el mundo, especialmente los países centrales, demandarán para su transición energética en los próximos 30 años. Estos recursos son, ni más ni menos, que expansión y disponibilidad territorial, el agua, los minerales y elementos ecosistémicos como el viento y la radiación solar para la generación de energía limpia.
En este sentido, el abordaje estratégico de la transición energética, refiere a la importancia de desarrollar un enfoque político de este proceso global con perspectiva regional, nacional y territorial, que conduzca el proceso técnico para su desarrollo buscando aportar a la demanda mundial, que nos incluye, pero generando un impacto territorial positivo.
En el abordaje político los marcos conceptuales son clave, ya que, en el fondo, son estos los que conducen luego los caminos de la praxis política y a la construcción y ejecución de políticas públicas.
El enfoque pretendido es aquel que ponga la centralidad en la región, en nuestro país, que nos permita ver el mundo y vernos en el mundo desde nosotros mismos y no hacerlo desde intereses y realidades que no son los propios.
Países centrales y periféricos hacen referencia a las dos caras de un mismo proceso. De acuerdo con la CEPAL, a partir de la expansión capitalista europea de fines del siglo XIX se constituye, por un lado, un centro en los países industriales desarrollados demandantes de materias primas y de mercados de exportación y una periferia en los países periféricos subdesarrollados, dotados de materias primas. Esta caracterización arroja que el desarrollo y el subdesarrollo son la cara de la misma moneda y que es necesario cambiar el enfoque geopolítico para transformar el subdesarrollo en desarrollo. Lo mismo aplica a la forma, en que la región patagónica debe mirar al unitarismo centralista ejercido desde la Capital.
Existen al menos dos factores que condicionan la posibilidad de revertir el proceso. Los teóricos latinoamericanos Juan Carlos Puig y Helio Jaguaribe los definieron como “Permisibilidad del Sistema Internacional” y la “viabilidad nacional”. Estos hacen referencia a las condiciones internacionales, específicamente a la situación hegemónica vigente y a la capacidad de una nación de impulsar un proceso de autonomía. Es decir, sus capacidades institucionales, industriales y financieras, también aplicable a la coyuntura política nacional.
En este sentido, el abordaje de la transición energética y la caracterización de la misma variará dependiendo de su enfoque. Dependiendo del marco conceptual se puede identificar una transición energética global o múltiples transiciones energéticas regionales interrelacionadas. Para la Argentina, esto representa una oportunidad para la reinserción en el mundo, en el marco de un proceso integración regional para el fortalecimiento de la referida “viabilidad nacional”, que impulse la industrialización de la cadena de valor de la energía renovable y sus vectores energéticos, así como un replanteo de la energía como un elemento estratégico, clave en la construcción de competitividad en la economía nacional y regional.
Pero, también podemos repetir los mismos errores de siempre y enfocarla como un proceso más de apertura a la inversión extranjera que profundice la dependencia tecnológica argentina. Desconectado de los procesos nacionales de industrialización y agregado de valor, exacerbando el extractivismo y la transferencia de recursos al exterior y como resultado, las recurrentes crisis del sector externo que abundan en procesos de devaluación e inflación como el que hoy vivimos.
Basta evaluar la realidad de los principales sectores económicos argentinos, especialmente el energético a partir de su privatización y sus respectivas cadenas de valor, para evidenciar que es necesario ensayar nuevos abordajes políticos conceptuales para lograr diferentes resultados económicos y sociales.#
* El autor es integrante de la Fundación Patagonia Tercer Milenio y Agenda Chubut.