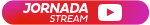Investigan las propiedades y las aplicaciones de la Undaria, el alga invasora de la Patagonia
El integrante del Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura y Pesca (GIDTAP) y docente de la Facultad Regional Chubut de la UTN – FRCh, Fernando Dellatorre, investiga hace una década las aplicaciones productivas de las algas, su interés comercial y la producción de alimentos.
Dellatorre, acompañado por la directora del GIDTAP-UTN, Lic. Cecilia Castaños, viajaron a Japón donde accedieron a varias empresas dedicadas exclusivamente al procesamiento de esta alga que hoy en día invade las costas patagónicas y de la que es necesario encontrar su aprovechamiento productivo y salida comercial.
Japón es el principal mercado de este producto y, una capacitación al respecto en este país fue fundamental para la transferencia de conocimiento y tecnología a Chubut. Castaños y Dellatorre viajaron a Japón, con el fin de interiorizarse en las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de Wakame, incluyendo el cultivo de plántulas, cosecha, procesamiento y elaboración del producto blanqueado y salado.
Cecilia Castaños, explicó que “uno de los principales ejes de investigación del GIDTAP-UTN es trabajar a partir de los recursos marinos, particularmente en el desarrollo de la tecnología de cultivo, así como en el procesamiento de la materia prima para la producción de alimentos y otros subproductos de uso industrial. Aprovechar los recursos marinos como fuente de alimento y trabajo para la población, es una de nuestras principales metas”.
“Hay producciones incipientes y pequeñas en Puerto Madryn y algunas empresas argentinas que comercializan el wakame, pero debe ser importado a granel o envasado por empresas argentinas. Ir a Japón a aprender sobre el proceso, como atender el mercado con nuestra biomasa y generar alimento y exportar, ya que tenemos el recurso, va a ser crucial para nosotros/as”, explicó Dellatorre. “Lo que fuimos a aprender a Japón son cuestiones de producción de biomasa, como de procesamiento Undaria, para la producción de alimento en distintas escalas. Vimos los desarrollos tecnológicos que usan los japoneses, qué son el principal mercado mundial de Wakame, en distintas escalas de producción (desde artesanal a industrial a gran escala)”.
En este país, fueron recibidos por el manager de la Bio-resources Business Development Division de la empresa Riken Food Co. Ltd., Yoichi Sato, planta ubicada en la localidad de Yuriage, en la que se producen las plántulas. En este lugar se realiza investigación científica aplicada en diferentes líneas, principalmente al mejoramiento genético y desarrollo de cepas con características específicas de producción (para mejorar los rindes, la calidad o ampliar la temporada de cosecha); y también para desarrollar metodologías de cultivo más eficientes (cultivo de gametofitos, y mejoras tecnológicas en la etapa de nursery). En esta planta, analizaron los protocolos de producción y la infraestructura y equipamiento para experimentación.
Esta empresa cuenta con una planta de producción en Rykuzentakata de cultivo intensivo (en piletones) de la especie Ulva prolifera donde pudieron aprender sobre tecnología de producción en masa.
En sucesivas salidas de campo, visitaron los cultivos de Undaria pinnatifida y de Saccharina japonica de las prefecturas de Miyagi e Iwate (región de Sanriku), Bahía de Okirai (puerto de Sakihama), Bahía de Utatsu y de Matsushima, donde observaron y analizaron las distintas etapas de la producción de wakame, desde el cultivo – nursery, la cosecha y el procesamiento en distintas escalas (desde 1 a 2 toneladas, hasta 20 a 50 toneladas por día).
Esta experiencia les permitió no sólo conocer de primera mano la tecnología de cultivo y procesamiento para la obtención de diversos productos a partir del alga Undaria pinnatifida, sino que también inició una colaboración más estrecha, académica y productiva con la empresa RIKEN FOOD para potenciar una asociación estratégica con uno de los grandes productores mundiales.
Dellatorre cuenta que “Undaria ocupa la mitad de la costa argentina, al norte hasta Mar del Plata y al sur hasta Puerto Deseado. Si bien en Buenos Aires no hay grandes cantidades, en lo que es Patagonia hay una gran cantidad (desde el Golfo San Matías, hasta al sur del Golfo San Jorge)”.
Dellatorre lidera una línea de investigación sobre las aplicaciones de las macroalgas marinas como recurso pesquero: “Ahí es donde trabajamos con la transformación del alga Undaria pinatiffida en alimentos. Es la tercera especie de alga más consumida como alimento en el mundo. Los japoneses, coreanos y chinos la producen y consumen mucho”.
“A mí me gusta hacer analogías con los recursos terrestres que es lo más común para nosotros. Entonces la Undaria sería como una acelga o una espinaca, una verdura de hoja que se consume muy ampliamente”, dice Fernando y agrega que “el alga de acá es una especie perfectamente comestible y comparable a la especie que cultivan en Japón”.
¿Qué productos se obtienen?
“Hay tres productos. El alga tiene como distintas partes: una lámina que es la que hace la fotosíntesis principal, una nervadura central y esporofilo, que es la parte fértil (como si fuera la flor para compararlo con una planta terrestre). De esas tres partes, se sacan diferentes productos. Los japoneses le llaman wakame, pero su nombre científico, es Undaria Pinnatifida; y los productos se llaman: wakame a la lámina (preparada para alimento), wakame a la nervadura y Mekabu al esporofilo, esa es algo muy particular” profundiza el investigador de la FRCh y culmina explicando que “cuando uno está cosechando, corta por arriba del grampón, en la base de la planta, y ahí crece esa parte fértil que se llama esporofilo. Con eso los japoneses producen Mekabu que es un alimento muy valorado, pero no por su sabor o su textura, sino por sus propiedades nutricionales ya que es particularmente bueno para la salud, pero es un alimento más difícil por su viscosidad”.
Las macroalgas exóticas invasoras se utilizan para producir alimentos de altísimo valor nutricional. La universidad pública argentina, investiga y transfiere tecnología al sector productivo regional, impulsando el progreso de una industria no desarrollada en el país, con la consecuente generación de puestos de trabajo. De esta manera, la UTN está comprometida con el cumplimiento del Objetivo Nº 1 de Desarrollo Sostenible que es el fin de la Pobreza.
Desde la Universidad, se desarrollan los protocolos y la tecnología y luego se vincula y se transfiere al sector productivo.
Exportación de algas
La incursión de Argentina en la exportación de productos de Undaria plantea desafíos y oportunidades significativas. Aunque Japón lidera la producción y consumo mundial de algas, el mercado ofrece espacios para crecimiento en países como China, Corea, también en Estados Unidos y Europa. En nuestro país, la UTN, y particularmente la FRCh está colaborando en proyectos como Jono en Puerto Madryn, buscando adaptar conocimientos locales para el desarrollo de una industria alguera.
El uso de algas como alimento animal también se vislumbra como una oportunidad. Investigadores de esta Casa de Estudios trabajan sobre el análisis del alga en cuanto a posible mitigador de emisiones de metano en la cría de rumiantes, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.
La exportación de productos del alga Undaria desde Argentina representa una prometedora oportunidad de desarrollo, donde la adaptación tecnológica y el respaldo estatal son fundamentales.#

Dellatorre, acompañado por la directora del GIDTAP-UTN, Lic. Cecilia Castaños, viajaron a Japón donde accedieron a varias empresas dedicadas exclusivamente al procesamiento de esta alga que hoy en día invade las costas patagónicas y de la que es necesario encontrar su aprovechamiento productivo y salida comercial.
Japón es el principal mercado de este producto y, una capacitación al respecto en este país fue fundamental para la transferencia de conocimiento y tecnología a Chubut. Castaños y Dellatorre viajaron a Japón, con el fin de interiorizarse en las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de Wakame, incluyendo el cultivo de plántulas, cosecha, procesamiento y elaboración del producto blanqueado y salado.
Cecilia Castaños, explicó que “uno de los principales ejes de investigación del GIDTAP-UTN es trabajar a partir de los recursos marinos, particularmente en el desarrollo de la tecnología de cultivo, así como en el procesamiento de la materia prima para la producción de alimentos y otros subproductos de uso industrial. Aprovechar los recursos marinos como fuente de alimento y trabajo para la población, es una de nuestras principales metas”.
“Hay producciones incipientes y pequeñas en Puerto Madryn y algunas empresas argentinas que comercializan el wakame, pero debe ser importado a granel o envasado por empresas argentinas. Ir a Japón a aprender sobre el proceso, como atender el mercado con nuestra biomasa y generar alimento y exportar, ya que tenemos el recurso, va a ser crucial para nosotros/as”, explicó Dellatorre. “Lo que fuimos a aprender a Japón son cuestiones de producción de biomasa, como de procesamiento Undaria, para la producción de alimento en distintas escalas. Vimos los desarrollos tecnológicos que usan los japoneses, qué son el principal mercado mundial de Wakame, en distintas escalas de producción (desde artesanal a industrial a gran escala)”.
En este país, fueron recibidos por el manager de la Bio-resources Business Development Division de la empresa Riken Food Co. Ltd., Yoichi Sato, planta ubicada en la localidad de Yuriage, en la que se producen las plántulas. En este lugar se realiza investigación científica aplicada en diferentes líneas, principalmente al mejoramiento genético y desarrollo de cepas con características específicas de producción (para mejorar los rindes, la calidad o ampliar la temporada de cosecha); y también para desarrollar metodologías de cultivo más eficientes (cultivo de gametofitos, y mejoras tecnológicas en la etapa de nursery). En esta planta, analizaron los protocolos de producción y la infraestructura y equipamiento para experimentación.
Esta empresa cuenta con una planta de producción en Rykuzentakata de cultivo intensivo (en piletones) de la especie Ulva prolifera donde pudieron aprender sobre tecnología de producción en masa.
En sucesivas salidas de campo, visitaron los cultivos de Undaria pinnatifida y de Saccharina japonica de las prefecturas de Miyagi e Iwate (región de Sanriku), Bahía de Okirai (puerto de Sakihama), Bahía de Utatsu y de Matsushima, donde observaron y analizaron las distintas etapas de la producción de wakame, desde el cultivo – nursery, la cosecha y el procesamiento en distintas escalas (desde 1 a 2 toneladas, hasta 20 a 50 toneladas por día).
Esta experiencia les permitió no sólo conocer de primera mano la tecnología de cultivo y procesamiento para la obtención de diversos productos a partir del alga Undaria pinnatifida, sino que también inició una colaboración más estrecha, académica y productiva con la empresa RIKEN FOOD para potenciar una asociación estratégica con uno de los grandes productores mundiales.
Dellatorre cuenta que “Undaria ocupa la mitad de la costa argentina, al norte hasta Mar del Plata y al sur hasta Puerto Deseado. Si bien en Buenos Aires no hay grandes cantidades, en lo que es Patagonia hay una gran cantidad (desde el Golfo San Matías, hasta al sur del Golfo San Jorge)”.
Dellatorre lidera una línea de investigación sobre las aplicaciones de las macroalgas marinas como recurso pesquero: “Ahí es donde trabajamos con la transformación del alga Undaria pinatiffida en alimentos. Es la tercera especie de alga más consumida como alimento en el mundo. Los japoneses, coreanos y chinos la producen y consumen mucho”.
“A mí me gusta hacer analogías con los recursos terrestres que es lo más común para nosotros. Entonces la Undaria sería como una acelga o una espinaca, una verdura de hoja que se consume muy ampliamente”, dice Fernando y agrega que “el alga de acá es una especie perfectamente comestible y comparable a la especie que cultivan en Japón”.
¿Qué productos se obtienen?
“Hay tres productos. El alga tiene como distintas partes: una lámina que es la que hace la fotosíntesis principal, una nervadura central y esporofilo, que es la parte fértil (como si fuera la flor para compararlo con una planta terrestre). De esas tres partes, se sacan diferentes productos. Los japoneses le llaman wakame, pero su nombre científico, es Undaria Pinnatifida; y los productos se llaman: wakame a la lámina (preparada para alimento), wakame a la nervadura y Mekabu al esporofilo, esa es algo muy particular” profundiza el investigador de la FRCh y culmina explicando que “cuando uno está cosechando, corta por arriba del grampón, en la base de la planta, y ahí crece esa parte fértil que se llama esporofilo. Con eso los japoneses producen Mekabu que es un alimento muy valorado, pero no por su sabor o su textura, sino por sus propiedades nutricionales ya que es particularmente bueno para la salud, pero es un alimento más difícil por su viscosidad”.
Las macroalgas exóticas invasoras se utilizan para producir alimentos de altísimo valor nutricional. La universidad pública argentina, investiga y transfiere tecnología al sector productivo regional, impulsando el progreso de una industria no desarrollada en el país, con la consecuente generación de puestos de trabajo. De esta manera, la UTN está comprometida con el cumplimiento del Objetivo Nº 1 de Desarrollo Sostenible que es el fin de la Pobreza.
Desde la Universidad, se desarrollan los protocolos y la tecnología y luego se vincula y se transfiere al sector productivo.
Exportación de algas
La incursión de Argentina en la exportación de productos de Undaria plantea desafíos y oportunidades significativas. Aunque Japón lidera la producción y consumo mundial de algas, el mercado ofrece espacios para crecimiento en países como China, Corea, también en Estados Unidos y Europa. En nuestro país, la UTN, y particularmente la FRCh está colaborando en proyectos como Jono en Puerto Madryn, buscando adaptar conocimientos locales para el desarrollo de una industria alguera.
El uso de algas como alimento animal también se vislumbra como una oportunidad. Investigadores de esta Casa de Estudios trabajan sobre el análisis del alga en cuanto a posible mitigador de emisiones de metano en la cría de rumiantes, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.
La exportación de productos del alga Undaria desde Argentina representa una prometedora oportunidad de desarrollo, donde la adaptación tecnológica y el respaldo estatal son fundamentales.#