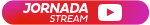Una bota a 2600 metros de profundidad y fauna exótica bajo el mar
Durante semanas, miles de personas en Argentina y el mundo se asomaron a un territorio inexplorado: el Cañón de Mar del Plata, un ecosistema de aguas profundas que por primera vez fue mostrado en tiempo real.
La expedición Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata: Talud Continental IV fue liderada por un equipo de científicas y científicos del CONICET, utilizando el vehículo remoto de operación (ROV) SuBastian, capaz de descender hasta 4.500 metros.

Las imágenes en ultra alta definición, transmitidas vía YouTube hasta el 10 de agosto, cautivaron a decenas de miles de espectadores: desde corales de aguas frías hasta esponjas carnívoras, rayas abisales y otros seres insólitos desplazándose en su ecosistema natural.
Pero esta ventana al fondo marino no fue solo espectáculo: también mostró huellas de la influencia humana. En una de las imágenes puede verse una bota, comúnmente utilizada por trabajadores de la industria pesquera.
Un ambiente prístino que se debe mantener así
Jonathan Flores, doctor en Ciencias Biológicas y especialista en Biología Marina, fue parte del equipo que observó en directo las profundidades del cañón. “Lo que vimos en las zonas exploradas es un fondo marino bastante prístino, sin señales claras de degradación por actividad humana, salvo algunos restos aislados, como bolsas plásticas o una bota. No representaban un contaminante mayor, pero son un recordatorio de que la huella humana llega a todos lados”, señaló.

El investigador destacó la gran heterogeneidad del ecosistema: “En muy pocos metros, cambiando apenas la profundidad, aparecían hábitats muy distintos. Hay paredes, laderas y zonas planas que albergan comunidades diferentes, un mosaico de vida adaptada a condiciones extremas”.
Esa diversidad, advierte, puede perderse rápidamente si estas áreas entran en contacto con métodos pesqueros destructivos.
Si fuera una zona de arrastre, veríamos un desierto
La pesca de arrastre, explicó Flores, provoca daños severos: “Es como pasar un arado por el fondo del mar. Rompe corales, esponjas y otras estructuras tridimensionales que dan refugio a muchas especies. Cuando esas estructuras desaparecen, también lo hace buena parte de la biodiversidad asociada”.
El arrastre no es selectivo: captura tanto a la especie objetivo como a todas las demás que se cruzan en su camino, y fragmenta los hábitats. “En lugar de un ecosistema continuo, quedan parches aislados, lo que interrumpe la conectividad y dificulta la recuperación de las poblaciones”, agregó.

Juan Coustet, de la Fundación Sin Azul No Hay Verde, sintetizó el riesgo: “Si esta expedición se hubiera hecho en una zona de pesca intensiva, lo que habríamos visto es un desierto submarino. Por eso, la transmisión de estas imágenes es tan poderosa: muestra lo que todavía queda por proteger”.
Ciencia para decidir
Para Flores, la investigación científica en aguas profundas cumple un rol estratégico: “Muchos de estos ambientes son inexplorados. La ciencia no solo describe nuevas especies, también identifica amenazas y propone criterios de manejo. Esa evidencia es fundamental para que quienes toman decisiones puedan establecer vedas, crear áreas protegidas o regular actividades como la pesca y la minería submarina”.
Además de organismos recolectados, la expedición trajo horas de grabaciones que servirán como material de análisis. “El trabajo que viene es enorme. Hay estudios que pueden llevar diez años. Otros, como los primeros resultados taxonómicos o genéticos, podrían conocerse en uno o dos años. Esperamos encontrar especies nuevas y caracterizar con detalle los distintos ambientes del cañón”, adelantó.
Una ventana global
Recién después de estas observaciones, la directora del Instituto de Biología de Organismos Marinos del CENPAT-CONICET, Soledad Leonardi, destacó que la transmisión en vivo fue una condición de la Fundación Schmidt Ocean, dueña del barco y del ROV. “Es súper valioso poder ver estos ambientes en vivo, observar cómo son los organismos en vida, cómo interactúan. Eso genera un vínculo emocional con el mar, incluso para quienes nunca se embarcaron”.
Hasta ahora, gran parte del conocimiento provenía del arrastre de redes, que no permite ver las interacciones entre especies. Las cámaras de alta definición del ROV cambiaron esa dinámica, permitiendo acercamientos y selecciones de muestras mucho más precisas y menos invasivas.
Un puntapié para proteger
Las imágenes de la expedición dejaron una huella en la opinión pública: por unos días, la vida en el mar argentino estuvo en boca de todos. Coustet insiste en que ese interés social debe transformarse en políticas concretas: “Necesitamos crear nuevas áreas marinas protegidas, donde las actividades humanas no amenacen a las especies que vimos. La protección empieza con el conocimiento, y esta expedición nos mostró un tesoro vivo que no podemos poner en peligro”.

El Cañón de Mar del Plata, por ahora, conserva su riqueza. El desafío es que, dentro de diez o veinte años, las cámaras que regresen a estas profundidades sigan encontrando jardines de corales, esponjas gigantes y peces abisales.

La expedición Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata: Talud Continental IV fue liderada por un equipo de científicas y científicos del CONICET, utilizando el vehículo remoto de operación (ROV) SuBastian, capaz de descender hasta 4.500 metros.

Las imágenes en ultra alta definición, transmitidas vía YouTube hasta el 10 de agosto, cautivaron a decenas de miles de espectadores: desde corales de aguas frías hasta esponjas carnívoras, rayas abisales y otros seres insólitos desplazándose en su ecosistema natural.
Pero esta ventana al fondo marino no fue solo espectáculo: también mostró huellas de la influencia humana. En una de las imágenes puede verse una bota, comúnmente utilizada por trabajadores de la industria pesquera.
Un ambiente prístino que se debe mantener así
Jonathan Flores, doctor en Ciencias Biológicas y especialista en Biología Marina, fue parte del equipo que observó en directo las profundidades del cañón. “Lo que vimos en las zonas exploradas es un fondo marino bastante prístino, sin señales claras de degradación por actividad humana, salvo algunos restos aislados, como bolsas plásticas o una bota. No representaban un contaminante mayor, pero son un recordatorio de que la huella humana llega a todos lados”, señaló.

El investigador destacó la gran heterogeneidad del ecosistema: “En muy pocos metros, cambiando apenas la profundidad, aparecían hábitats muy distintos. Hay paredes, laderas y zonas planas que albergan comunidades diferentes, un mosaico de vida adaptada a condiciones extremas”.
Esa diversidad, advierte, puede perderse rápidamente si estas áreas entran en contacto con métodos pesqueros destructivos.
Si fuera una zona de arrastre, veríamos un desierto
La pesca de arrastre, explicó Flores, provoca daños severos: “Es como pasar un arado por el fondo del mar. Rompe corales, esponjas y otras estructuras tridimensionales que dan refugio a muchas especies. Cuando esas estructuras desaparecen, también lo hace buena parte de la biodiversidad asociada”.
El arrastre no es selectivo: captura tanto a la especie objetivo como a todas las demás que se cruzan en su camino, y fragmenta los hábitats. “En lugar de un ecosistema continuo, quedan parches aislados, lo que interrumpe la conectividad y dificulta la recuperación de las poblaciones”, agregó.

Juan Coustet, de la Fundación Sin Azul No Hay Verde, sintetizó el riesgo: “Si esta expedición se hubiera hecho en una zona de pesca intensiva, lo que habríamos visto es un desierto submarino. Por eso, la transmisión de estas imágenes es tan poderosa: muestra lo que todavía queda por proteger”.
Ciencia para decidir
Para Flores, la investigación científica en aguas profundas cumple un rol estratégico: “Muchos de estos ambientes son inexplorados. La ciencia no solo describe nuevas especies, también identifica amenazas y propone criterios de manejo. Esa evidencia es fundamental para que quienes toman decisiones puedan establecer vedas, crear áreas protegidas o regular actividades como la pesca y la minería submarina”.
Además de organismos recolectados, la expedición trajo horas de grabaciones que servirán como material de análisis. “El trabajo que viene es enorme. Hay estudios que pueden llevar diez años. Otros, como los primeros resultados taxonómicos o genéticos, podrían conocerse en uno o dos años. Esperamos encontrar especies nuevas y caracterizar con detalle los distintos ambientes del cañón”, adelantó.
Una ventana global
Recién después de estas observaciones, la directora del Instituto de Biología de Organismos Marinos del CENPAT-CONICET, Soledad Leonardi, destacó que la transmisión en vivo fue una condición de la Fundación Schmidt Ocean, dueña del barco y del ROV. “Es súper valioso poder ver estos ambientes en vivo, observar cómo son los organismos en vida, cómo interactúan. Eso genera un vínculo emocional con el mar, incluso para quienes nunca se embarcaron”.
Hasta ahora, gran parte del conocimiento provenía del arrastre de redes, que no permite ver las interacciones entre especies. Las cámaras de alta definición del ROV cambiaron esa dinámica, permitiendo acercamientos y selecciones de muestras mucho más precisas y menos invasivas.
Un puntapié para proteger
Las imágenes de la expedición dejaron una huella en la opinión pública: por unos días, la vida en el mar argentino estuvo en boca de todos. Coustet insiste en que ese interés social debe transformarse en políticas concretas: “Necesitamos crear nuevas áreas marinas protegidas, donde las actividades humanas no amenacen a las especies que vimos. La protección empieza con el conocimiento, y esta expedición nos mostró un tesoro vivo que no podemos poner en peligro”.

El Cañón de Mar del Plata, por ahora, conserva su riqueza. El desafío es que, dentro de diez o veinte años, las cámaras que regresen a estas profundidades sigan encontrando jardines de corales, esponjas gigantes y peces abisales.