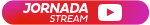Michel Foucault, revisitado y homenajeado a 30 años de su muerte
A partir de los numerosos vestigios bibliográficos publicados en los últimos años, surgen nuevos patrones de análisis para revisitar la producción del filósofo francés, que a treinta años de su muerte será recordado en la Biblioteca Nacional con un ciclo en el que participará el crítico y traductor Edgardo Castro.
Michel Foucault (1926-1984) dedicó su intensa vida intelectual a indagar los modelos cambiantes de poder dentro de la sociedad y las representaciones también fluctuantes de cuestiones como el castigo, la locura y el sexo, valiéndose de un corpus heterodoxo que atraviesa la historia, la arqueología y la medicina.
"Uno de los aspectos más interesantes de Foucault en relación con nuestra actualidad es, precisamente, que su filosofía quiere ser un pensamiento de la actualidad, es decir, una interrogación acerca de lo que somos, de cómo hemos llegado a serlo, de cómo es posible pensar y ser de otra manera", destaca Castro, el mayor especialista argentino sobre el autor de "Las palabras y las cosas".
El autor está a cargo de la colección "Fragmentos foucaltianos" de Siglo XXI, que ya editó títulos póstumos del pensador, como "El poder, una bestia magnífica", "La inquietud por la verdad", "Lecciones sobre la voluntad del saber","Qué es usted, profesor Foucault?" y "Obrar mal, decir la verdad".
¿Cómo se resignifica la obra del pensador desde la ampliación de su catálogo? "Cuando muere, en 1984, sus libros publicados en vida suman unas tres mil páginas. En 1994, diez años más tarde, se publica en francés la compilación `Dits et écrits` y a partir de 1997 comienzan a salir sus cursos en el Collège de France dictados entre 1971 y 1984. En total, todo este material suma ahora unas diez mil páginas. Y quedan pendientes otras cuarenta mil", explica.
"Como consecuencia de estas publicaciones, su imagen, a treinta años de distancia, se ha sin duda modificado -señala Castro a Télam-. Por ejemplo, debemos dejar definitivamente de lado la lectura de su pensamiento que hacía pie en las largas pausas entre las publicaciones de sus libros (entre 1969 y 1975 o entre 1976 y 1984) como clave interpretativa".
"El nuevo material nos permite llenar esos vacíos y seguir en detalle los recorridos del pensamiento foucaultiano. Otro ejemplo concierne a la categoría de biopolítica. En sus libros aparece muy pocas veces, hacia el final de `La voluntad de saber`. En sus cursos y conferencias, en cambio, este concepto encuentra un desarrollo mucho más elaborado", ilustra.
Castro, autor del volumen "Introducción a Foucault" (Siglo XXI), es una de las figuras centrales de un ciclo organizado por la Biblioteca Nacional y la Embajada de Francia a propósito del trigésimo aniversario de la muerte del filósofo, que tendrá lugar el lunes y el jueves a las 19 con la participación también de Tomás Abraham, Horacio González, Esther Díaz y Eduardo Grüner.
Durante las charlas se analizará el impacto que ha tenido la obra de Foucault en la Argentina, donde ha sido fervientemente releído a partir de sus textos sobre el poder, que en la mirada del autor de "Historia de la sexualidad" opera como una intervención sobre la población que controla todos los aspectos de la sociedad y dispone la refuncionalización de antiguas técnicas carcelarias.
¿Cuánto dice una sociedad sobre sí misma a partir de su relación con el castigo? ¿Por qué a Foucault le parecía tan elocuente esta perspectiva centrada en lo punitivo? "La hipótesis de Foucault es tomar la penalidad, las diferentes formas de penalidad, como un analizador del funcionamiento del poder en una sociedad y de los conflictos sociales", analiza Castro.
"Esta hipótesis lo conducirá a escribir `Vigilar y castigar`, donde la cárcel aparece como un ejemplo, en el sentido fuerte del término, es decir, como un paradigma para describir y comprender los mecanismos disciplinarios, esto es, aquellos mediante los cuales, en el siglo XIX, se buscaba producir individualidades políticamente obedientes y económicamente rentables", explica.
Castro, investigador del Conicet y doctor en Filosofía por la Universidad de Friburgo (Suiza), arriesga que la cárcel y el suplicio, en tanto sistemas punitivos, evidencian de manera nítida la relación entre los mecanismos de poder y el cuerpo.
"No es que hay sociedad disciplinaria porque hay cárcel, sino al revés. Como muestra Foucault, la cárcel no surgió directamente de la reforma penal de finales del siglo XVIII y comienzo del XIX. Su existencia sólo se explica en relación con otros fenómenos (las formas de producción o pedagógicas) que le son contemporáneos", indica.
En "Vigilar y castigar" el filósofo plantea que si las cárceles no cumplen con la resocialización cuál sería el propósito de mantenerlas ¿Cuánto aportan estas ideas a la discusión sobre la futura reformulación del Código Penal? "El castigo podría ser tomado como un extraordinario eje descriptivo de la historia argentina reciente", apunta Castro.
"Podría decirse que Argentina es una sociedad punitiva, del reclamo de un castigo que no tuvo o no tiene lugar. Por diferentes razones, todos quieren castigar. A veces legítimamente, otras no. Desde un extremo al otro de las posiciones ideológicas, desde el reclamo de `juicio y castigo` hasta la exigencia de `mano dura` de gestión estatal o privada", sostiene.
"El castigo es, por ello, un tema acuciante y pendiente. Quizás sea uno de los grandes temas que esta sociedad deba resolver. De nuevo, retomando la hipótesis de Foucault, las preguntas en torno al castigo puede servir de analizador social: a quiénes castigar, cómo, por qué. Toda una configuración social sale a la luz afrontando estas preguntas", alega el investigador.
Castro asegura que la problematica de la seguridad es un tema "delicado", pero que es necesario colocarlo en estos términos "porque la seguridad puede convertirse en su contrario".
"La seguridad es uno de los pilares de nuestra modernidad política, es una de las razones por las que existe el Estado. Éste debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Pero, por otro lado, cuando la búsqueda de seguridad se vuelve, para decirlo de algún modo, paranoica, se transforma en inseguridad", describe.
"Es lo que ha sucedido de manera dramática y paroxística en las experiencias totalitarias del siglo XX, donde la búsqueda de la seguridad de la población terminó exponiendo a esta población a la muerte. Algo semejante puede decirse de los procesos históricos inspirados en la doctrina de la seguridad nacional", indica.
"No hay justicia sin seguridad, pero tampoco hay seguridad sin justicia. La seguridad no es, en este sentido, un concepto absoluto, sin límites. En este sentido, uno de los aportes mayores del análisis de Foucault en relación con la situación actual de las cárceles es darse cuenta de que la ecuación cárcel=seguridad no es necesariamente sostenible", concluye Castro.
Michel Foucault (1926-1984) dedicó su intensa vida intelectual a indagar los modelos cambiantes de poder dentro de la sociedad y las representaciones también fluctuantes de cuestiones como el castigo, la locura y el sexo, valiéndose de un corpus heterodoxo que atraviesa la historia, la arqueología y la medicina.
"Uno de los aspectos más interesantes de Foucault en relación con nuestra actualidad es, precisamente, que su filosofía quiere ser un pensamiento de la actualidad, es decir, una interrogación acerca de lo que somos, de cómo hemos llegado a serlo, de cómo es posible pensar y ser de otra manera", destaca Castro, el mayor especialista argentino sobre el autor de "Las palabras y las cosas".
El autor está a cargo de la colección "Fragmentos foucaltianos" de Siglo XXI, que ya editó títulos póstumos del pensador, como "El poder, una bestia magnífica", "La inquietud por la verdad", "Lecciones sobre la voluntad del saber","Qué es usted, profesor Foucault?" y "Obrar mal, decir la verdad".
¿Cómo se resignifica la obra del pensador desde la ampliación de su catálogo? "Cuando muere, en 1984, sus libros publicados en vida suman unas tres mil páginas. En 1994, diez años más tarde, se publica en francés la compilación `Dits et écrits` y a partir de 1997 comienzan a salir sus cursos en el Collège de France dictados entre 1971 y 1984. En total, todo este material suma ahora unas diez mil páginas. Y quedan pendientes otras cuarenta mil", explica.
"Como consecuencia de estas publicaciones, su imagen, a treinta años de distancia, se ha sin duda modificado -señala Castro a Télam-. Por ejemplo, debemos dejar definitivamente de lado la lectura de su pensamiento que hacía pie en las largas pausas entre las publicaciones de sus libros (entre 1969 y 1975 o entre 1976 y 1984) como clave interpretativa".
"El nuevo material nos permite llenar esos vacíos y seguir en detalle los recorridos del pensamiento foucaultiano. Otro ejemplo concierne a la categoría de biopolítica. En sus libros aparece muy pocas veces, hacia el final de `La voluntad de saber`. En sus cursos y conferencias, en cambio, este concepto encuentra un desarrollo mucho más elaborado", ilustra.
Castro, autor del volumen "Introducción a Foucault" (Siglo XXI), es una de las figuras centrales de un ciclo organizado por la Biblioteca Nacional y la Embajada de Francia a propósito del trigésimo aniversario de la muerte del filósofo, que tendrá lugar el lunes y el jueves a las 19 con la participación también de Tomás Abraham, Horacio González, Esther Díaz y Eduardo Grüner.
Durante las charlas se analizará el impacto que ha tenido la obra de Foucault en la Argentina, donde ha sido fervientemente releído a partir de sus textos sobre el poder, que en la mirada del autor de "Historia de la sexualidad" opera como una intervención sobre la población que controla todos los aspectos de la sociedad y dispone la refuncionalización de antiguas técnicas carcelarias.
¿Cuánto dice una sociedad sobre sí misma a partir de su relación con el castigo? ¿Por qué a Foucault le parecía tan elocuente esta perspectiva centrada en lo punitivo? "La hipótesis de Foucault es tomar la penalidad, las diferentes formas de penalidad, como un analizador del funcionamiento del poder en una sociedad y de los conflictos sociales", analiza Castro.
"Esta hipótesis lo conducirá a escribir `Vigilar y castigar`, donde la cárcel aparece como un ejemplo, en el sentido fuerte del término, es decir, como un paradigma para describir y comprender los mecanismos disciplinarios, esto es, aquellos mediante los cuales, en el siglo XIX, se buscaba producir individualidades políticamente obedientes y económicamente rentables", explica.
Castro, investigador del Conicet y doctor en Filosofía por la Universidad de Friburgo (Suiza), arriesga que la cárcel y el suplicio, en tanto sistemas punitivos, evidencian de manera nítida la relación entre los mecanismos de poder y el cuerpo.
"No es que hay sociedad disciplinaria porque hay cárcel, sino al revés. Como muestra Foucault, la cárcel no surgió directamente de la reforma penal de finales del siglo XVIII y comienzo del XIX. Su existencia sólo se explica en relación con otros fenómenos (las formas de producción o pedagógicas) que le son contemporáneos", indica.
En "Vigilar y castigar" el filósofo plantea que si las cárceles no cumplen con la resocialización cuál sería el propósito de mantenerlas ¿Cuánto aportan estas ideas a la discusión sobre la futura reformulación del Código Penal? "El castigo podría ser tomado como un extraordinario eje descriptivo de la historia argentina reciente", apunta Castro.
"Podría decirse que Argentina es una sociedad punitiva, del reclamo de un castigo que no tuvo o no tiene lugar. Por diferentes razones, todos quieren castigar. A veces legítimamente, otras no. Desde un extremo al otro de las posiciones ideológicas, desde el reclamo de `juicio y castigo` hasta la exigencia de `mano dura` de gestión estatal o privada", sostiene.
"El castigo es, por ello, un tema acuciante y pendiente. Quizás sea uno de los grandes temas que esta sociedad deba resolver. De nuevo, retomando la hipótesis de Foucault, las preguntas en torno al castigo puede servir de analizador social: a quiénes castigar, cómo, por qué. Toda una configuración social sale a la luz afrontando estas preguntas", alega el investigador.
Castro asegura que la problematica de la seguridad es un tema "delicado", pero que es necesario colocarlo en estos términos "porque la seguridad puede convertirse en su contrario".
"La seguridad es uno de los pilares de nuestra modernidad política, es una de las razones por las que existe el Estado. Éste debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Pero, por otro lado, cuando la búsqueda de seguridad se vuelve, para decirlo de algún modo, paranoica, se transforma en inseguridad", describe.
"Es lo que ha sucedido de manera dramática y paroxística en las experiencias totalitarias del siglo XX, donde la búsqueda de la seguridad de la población terminó exponiendo a esta población a la muerte. Algo semejante puede decirse de los procesos históricos inspirados en la doctrina de la seguridad nacional", indica.
"No hay justicia sin seguridad, pero tampoco hay seguridad sin justicia. La seguridad no es, en este sentido, un concepto absoluto, sin límites. En este sentido, uno de los aportes mayores del análisis de Foucault en relación con la situación actual de las cárceles es darse cuenta de que la ecuación cárcel=seguridad no es necesariamente sostenible", concluye Castro.